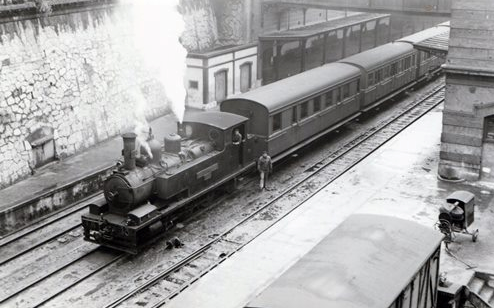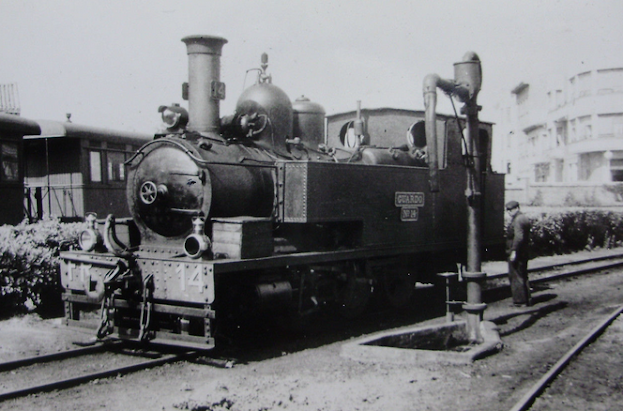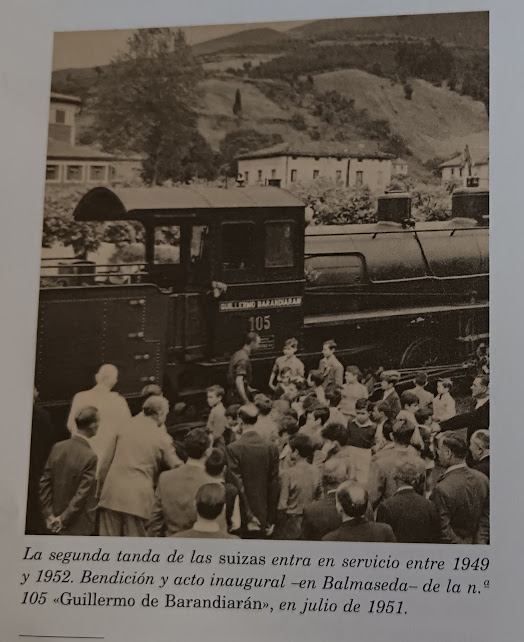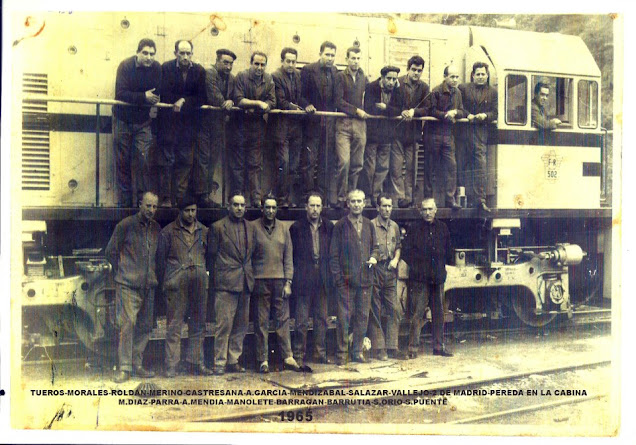Por entonces ya se habían ideado distintos sistemas para cocinar dentro de un tren en marcha. En Inglaterra y EE UU los fogoneros utilizaban la pala con la que echaban carbón en la caldera como sartén improvisada: una vez limpia y puesta sobre las brasas servía para freír filetes, salchichas o huevos. Otras veces metían cazuelas de hierro en la caja de humos de la locomotora y dejaban que su contenido se asara allí lentamente, directamente en la caldera.
En lo que parece que sí hay unanimidad, es en que los sufridos trabajadores del hullero inventaron esta olla ferroviaria de carbón, también conocida como puchera o putxera. Esta marmita mágica, compuesta por un recipiente metálico para la combustión de carbón y una cazuela que se encaja dentro del mismo, es una verdadera cocina portátil. Con patas de sujeción, asa para transportarla, tiro y salida de humos. Permite guisar en cualquier sitio siempre que se tenga carbón vegetal a mano. Sin necesidad de locomotora.
La Belga Grande 32 "El Cadagua" en Mataporquera en 1961 (Trevor Rowe)
MATAPORQUERA ¿CUNA DELA PUCHERA?
Fue esta versión de la olla ferroviaria la que nació en el ferrocarril de La Robla y se popularizó en las regiones que éste recorría: León, Palencia, Cantabria, Burgos, Bizkaia… A todas llegó aquel ingenioso aparato y en todas persiste, aunque surge a veces la duda de en dónde se creó. Pero parece que apunta a Mataporquera.
Mataporquera, una de las pocas estaciones de primera (con Valmaseda y la Robla) en el proyecto original, la población es la que resultara beneficiada de una manera más clara por el Hullero. Recibió ayudas sociales significativas del mismo (economato, grupos de viviendas, escuela...) y dispuso de depósito de locomotoras y de instalaciones complementarias (no sólo destinadas a la explotación) de cierta entidad, entre ellas fonda y cantina donde degustar un contundente guisado ya para siempre asociado al FC de La Robla: la Olla, o Puchera, Ferroviaria. Además, al estar emplazada aproximadamente en la mitad del recorrido fue lugar natural de cruce de los trenes correos, y su situación en el enlace con la línea de Norte Palencia-Santander, hizo que algunas empresas importantes (Cementos Alfa, Ferronor) decidieran localizar allí sus fábricas.

La estación de Mataporquera era un importante nudo de comunicaciones a mitad de viaje del hullero y contaba con instalaciones en las que podía dormir, comer o descansar su personal. El cuarto de agentes de Mataporquera era el más importante del Ferrocarril de La Robla, donde en los años 1950 – 1970 pernoctaban a diario, incluidas fiestas y domingos, dieciséis agentes, tres parejas de Cistierna y cuatro de Balmaseda y dos guardafrenos de detalle de León. Las parejas de tracción de los trenes correos nº 1 de León a Bilbao y nº 2 de Bilbao a León. Comían la puchera a diario en Mataporquera, aprovechando la parada de 40 minutos que tenía cada uno de los trenes grafiados para dar tiempo a la comida de los viajeros en la fonda de la estación.
Hay una versión del ferroviario Julio García García, al que conocí trabajando en Bilbao, nacido en la estación palentina de Vado-Cervera y empleado del tren de La Robla, con 43 años de servicio, entre 1949 y 1992. Sus recuerdos familiares y su experiencia de 43 años de servicio le permitieron escribir un texto sobre el origen de esta olla que hoy nos ocupa, en el que inequívocamente señaló a Mataporquera (Cantabria) como cuna de la puchera ferroviaria. Así que lo aportamos como referencia en donde pudo inventarse este artilugio culinario.

Según García la primera olla ferroviaria de carbón fue fabricada en torno a 1930 -otras versiones dicen que en la primera década del siglo XX) en Mataporquera, por el Sr. Esteban García, hojalatero del Ferrocarril de La Robla, quien tras varios prototipos dio con el definitivo modelo y fue utilizada por cuatro o cinco mozos de tren de Mataporquera, mentando a tres : Florencio, Eugenio y Damián. Su uso duró un tiempo limitado, hasta aproximadamente el año 1935. Esta olla era sin puchero y estaba hecha toda ella de chapa de hojalata, de una capacidad de dos litros, era cilíndrica con la chimenea en el centro y el fuego se hacía en el interior de la chimenea, cociendo la comida alrededor de la misma. Sobre el año 1940 se comenzaron a fabricar los nuevos modelos por el mismo hojalatero en Mataporquera y también en los talleres de Cistierna y Balmaseda. El formato se modificó y ahora eran de dos cuerpos, la parte superior era el puchero, normalmente de porcelana, de una capacidad de uno a tres litros y la parte inferior era el recipiente donde se hacía el fuego y era todo él de chapa. Esta olla era utilizada a diario por los guardafrenos de los correos, por los agentes de los trenes de mercancías y también por el personal suplementario de estaciones (jefes de estación, factores autorizados, factores y guardagujas) cuando reemplazaban fuera de su residencia.....>.
Y de este hábito nacido de la vida cotidiana quedó la tradición de la olla o puchera ferroviaria. Ahora popularmente conocida en nuestra zona como Putxera.
Se utilizó por el personal de estaciones y el de trenes desde la década de los años 30 hasta los años 1985 – 1990. A partir de esa fecha, bien por la mejor situación económica del personal o bien porque la mayoría de ellos disponían de vehículo propio para los desplazamientos, la olla dejó prácticamente de usarse y si alguien la usaba no era con tanta frecuencia.
Grupo de ferroviarios en la americana 56 "V. Zabalinchaurreta"
En los largos viajes de los ferrocarriles del pasado siglo y hasta avanzado el actual, la utilización de ollas especiales supuso una mejora sustancial en la alimentación de los trabajadores (maquinistas, fogoneros, guarda-frenos, Jefes de Tren....), que viajaban en los trenes. En la actualidad son mucho más que simples utensilios de cocina; representan un pedazo de historia, tradición y creatividad culinaria. A través del tiempo, estas ollas o pucheras han evolucionado desde ser una solución ingeniosa para alimentar a los ferroviarios, hasta convertirse en un ícono gastronómico, dejando una huella indeleble en la cultura culinaria en Cantabria, Palencia y León, y en particular en nuestra Villa de Balmaseda. Donde, por iniciativa de unos valmasedanos, se celebró el «I Concurso nacional de Pucheras» el 23 de octubre de 1971.
También en Mataporquera y Cistierna, localidades que compartían el trazado que recorría el ferrocarril de la Robla, cada 16 de julio y 28 de mayo, respectivamente, celebran populares concursos gastronómicos, cuyo portagonista es la Olla ferroviaria, como se la denomina a la putxera en esa zona.
Estos concursos ha permitido salvar el recuerdo de la puchera u olla ferroviaria que en la línea de la Robla (Bilbao - León) contribuyó a mejorar durante décadas la alimentación de los ferroviarios.
Participando en uno de los primeros concursos Monumento a la "putxera" en Balmaseda
Puente Celemín en Valmaseda, en primer plano vagones de mercancías.
EL TREN DE LA ROBLA "EL FERROCARRIL HULLERO" 1890-1972
La posibilidad de exportar los productos de las fabulosas minas de hierro de las Encartaciones en Vizcaya, y el descubrimiento del sistema Bessemer, hicieron de la cuenca del Nervión centro de la futura industria pesada española. Vizcaya, apoyándose en la riqueza de sus yacimientos, que tanto asombró a Plinio, y en la facilidad de contar con un excelente carbón inglés, a bajo precio, fue sustituyendo a Asturias como productora de acero.
La elaboración del hierro de forma artesanal en las numerosas -y geográficamente dispersas- ferrerías que secularmente salpicaban la geografía española, requería del uso de unos pocos elementos esenciales. Por un lado el mineral de hierro, y el carbón vegetal, que, dispuestos en capas alternas en los precarios hornos de la época, permitían obtener lingotes del hierro dulce, que debían posteriormente ser desbastados y conformados al yunque. Para ello, el agua, en su doble condición de agente refrigerante y de motor de ingenios mecánicos (barquines, mazos), se constituyó en el tercer elemento estructurante de esa primitiva siderurgia, a la que aportó mejora de rendimiento y contribuyó a su tosca industrialización, cuando menos, desde el siglo XIV.
Así pues, la cercanía simultánea a los yacimientos de hierro, a los bosques y los ríos, se constituía en una condición ineludible para la localización de las ferrerías, cuya actividad era fuertemente agresiva, lógicamente, para los bosques circundantes. Se les achaca, con razón aunque no de modo in- discutido, ser responsables de la deforestación de grandes superficies de bosque autóctono en el norte de España, ya que, en términos medios, puede considerarse que la producción de 1 kg. de hierro venía a necesitar la carbonización de unos 25 kgs. de madera.
En este contexto, el descubrimiento por Abraham Darby (1678-1717) del uso del coque sustituyendo a la leña como combustible de modo más eficiente, supuso a la postre consolidar la íntima relación de la siderurgia con el carbón mineral, que tanta trascendencia tendría a lo largo de toda la Revolución Industrial.
La última guerra carlista del siglo XIX arrasó las entonces las llamadas Provincias Vascongadas. Con la guerra desaparecieron los últimos restos del modo de vida tradicional y el mundo moderno irrumpió en Bizkaia cuando aún flotaba en el aire el olor a pólvora. Finalizada la tercera guerra carlista en 1876, la minería del hierro en Bizkaia experimentó un rápido impulso, gracias a la gran demanda internacional, atraída por su calidad, lo que a su vez fomentó el desarrollo de la industria pesada y los negocios en la región.
Desde mediados del siglo XIX, la Revolución Industrial o, de algún modo, sus consecuencias llegan con mayor o menor intensidad a prácticamente todos los rincones de Europa. La siderurgia española, a lo largo del siglo XIX experimentó, aunque con comienzo más tardío y a un ritmo más lento y con menor nivel tecnológico que en otros países europeos, una evolución radical.
El descubrimiento por el ingeniero inglés Enrique Bessemer de un procedimiento para obtener acero a un precio más reducido, siempre que el mineral de hierro empleado tuviera una proporción de fósforo muy baja. Y el mineral vizcaíno era de los pocos que cumplían esa condición. Así, Europa entera empezó a demandarlo para sus fábricas. Se exportaba el 80% de lo extraído.
Hasta el momento, los fueros habían sido un obstáculo para la exportación y el libre comercio del hierro, pero la abolición casi total de este antiguo marco legislativo de origen medieval, tras la aprobación de la Constitución de Julio de 1876, junto a la aprobación de la ley de desamortización del subsuelo de 1869, abrirá la posibilidad de la exportación de mineral, pero también de la presencia de capital extranjero, que actuará como capital inicial, sin el cual no hubiera podido nacer una industria pesada tan potente en la Vizcaya del siglo XIX.
A cuenta de la venta de mineral, Vizcaya ingresaba una media anual de cien millones de pesetas, capital que permitió fundar la poderosa industria que ha durado hasta nuestros días. Para el consumo interno de las numerosas acerías vizcaínas que se iban levantando en las orillas de la Ría del Nervión quedaba el 10%, entre 500.000 y 550.000 toneladas. A la primera siderurgia «Nuestra Señora del Carmen», fundada en 1848 por Ibarra y Cía. en Baracaldo, se añadieron «La Vizcaya» en 1882, propiedad de Francisco de las Rivas, marqués de Mudela, y la «Sociedad de Altos Hornos y Fábricas de Acero de Bilbao», constituida por un grupo de capitalistas vascos, madrileños y catalanes. En 1902, estas tres sociedades se fusionaron en una nueva: «Altos Hornos de Vizcaya, S. A .».
A finales del siglo XIX la industria siderúrgica española estaba ya instalada definitivamente en Vizcaya. Su éxito se fundamentó principalmente en la extraordinaria calidad y abundancia del hierro que le facilitaban los yacimientos de la zona de las Encartaciones y en el bajo precio del carbón británico. Este último, también de gran calidad, era transportado, con la consiguiente reducción en los fletes, por los buques que regresaban a la Península después de llevar al Reino Unido los minerales férricos de las minas vascas. Esta doble ventaja hizo que la cuenca vizcaína del Nervión fuese substituyendo a Asturias como centro del sector siderometalúrgico nacional. No obstante hacia 1890 una súbita y considerable subida de precio del combustible importado hizo, ante el peligro que corría tan favorable suministro, que los industriales bilbaínos diversificaran sus fuentes de abastecimiento dirigiendo su atención a las zonas carboníferas de Asturias y la meseta septentrional.
La industria Vizcaína del siglo XIX encontraba una de sus grandes penurias en la carencia de carbón barato y los capitalistas industriales, para no depender de los carboneros ingleses y asegurarse el suministro energético, compraron participaciones en las minas asturianas, leonesas y palentinas Por ejemplo, Altos Hornos de Vizcaya entró en el capital de la Unión Hullera y de Carbones Asturianos. Pero, como decía Julio Lazúrtegui, el carbón en la mina es estéril; necesita, al igual que el mineral de hierro, del transporte mecánico. La respuesta a cómo trasladar las cargas de hulla a Baracaldo y Sestao la dio el ingeniero de minas Mariano Zuaznávar Arrazcaeta y esto supuso el marco en el que se inscribe la construcción del Ferrocarril Hullero de La Robla a Valmaseda.
Esta línea fue necesaria, no solo para suministrar combustible a las fábricas vascas sino también para cerrar el ciclo productivo del acero y asegurar la rentabilidad de sus participaciones en las minas en las cuencas carboníferas de Palencia y León que una parte importante de los que serían sus accionistas, ya habían adquirido antes de la apertura del ferrocarril y que pensaban revalorizar con la proyectada línea férrea. La fundación del Ferrocarril hullero de La Robla a Valmaseda S. A. puede inscribirse, en líneas muy generales, dentro de este esquemático marco histórico.
PROYECTO DEL TREN HULLERO
<<Las cosas podían haber acaecido de otro manera y, sin embargo sucedieron así>>
Tomo prestada la frase con la que Miguel Delibes comienza su novela “El Camino”. Pero al final, los cosas ocurren como ocurren y esto ocurrió en la gestación del camino de hierro de este otro camino, el de hierro, del Tren Hullero.
Su promotor fue D. Mariano Zuaznavar (Azcoitia, 7 de diciembre de 1841 - San Sebastián, 27 de abril de 1916), Ingeniero de minas, Jefe Superior de Administración e Inspector General del cuerpo. Que a pesar de sus vinculaciones con la Administración, su vida profesional se desarrolló en gran parte en la empresa privada. En 1886 ingresó como Director General de la S.A. de Metalurgia, una de las tres principales fábricas en las que se basó el desarrollo siderúrgico en Vizcaya y fábrica siderúrgica del grupo de D. Víctor Chávarri, la figura más destacada del finisecular capitalismo vasco, la persona que hizo realidad el tren minero.
Realizó trabajos de prospección en la sierra de Atapuerca, publicando en 1868, junto con Pedro Sampayo, una descripción detallada de Cueva Mayor, que es considerado el primer estudio de la después llamada Sima de los Huesos, un lugar de vital importancia del yacimiento Patrimonio de la Humanidad de Atapuerca. Había sido Director de la mina de carbón «La Esperanza de Orbó», en la provincia de Palencia. Había hecho estudios de otras explotaciones de la Meseta y dejó el puesto de Director de «La Vizcaya» para promocionar el ferrocarril de La Robla. Este ingeniero excedente del cuerpo de Minas, tuvo el acierto de bosquejar el proyecto de la línea, primer ferrocarril de vía métrica verdaderamente trasversal de España.
El proyecto de Zuaznavar desempolvó el intento de tender un «carril de fierro del camino de Balmaseda» entre Bilbao y Bercedo, patrocinado por la Diputación General del Señorío en 1831, y que –de haberse culminado– habría sido el primer ferrocarril español, anticipándose a los de La Habana-Bejucal (1837), Barcelona- Mataró (1848) y Madrid-Aranjuez (1851). Balmaseda fue, en el pasado, una de las principales puertas de acceso a Bizkaia para las famosas lanas castellanas, en su camino a la exportación a través del puerto de Bilbao. Por ello, no es de extrañar que se plantease establecer un camino de hierro en este trayecto. La iniciativa se incluyó en el denominado “Plan de Iguala” impulsado por Pedro Novia Salcedo. Finalmente, la obra no se hizo realidad por el elevado coste de las obras pero, sobre todo porque en 1833 comenzó la primera guerra civil carlista que aguó definitivamente el sueño valmasedano de ser enlace ferroviario de primera magnitud.
Otro segundo fracaso ocurrió cuando en 1845 se estaba proyectando la construcción de la línea férrea Madrid-Bilbao, las aspiraciones de Valmaseda por no perder el tren de la modernidad volvieron a renacer, se pretendía que el trazado alcanzase la villa y así contribuir al aumento de su riqueza y población. Pero al final Valmaseda quedó excluida de nuevo de las rutas del ferrocarril.
Y como no hay dos sin tres, otro varapalo ferroviario para la zona, supuso el proyecto en 1863 para la construcción de una línea férrea entre Bilbao y Briviesca, que pasaría por Güeñes, Zalla, Valmaseda, Mena y Villasana y que tampoco vio la luz.
En consecuencia, la capital de las Encartaciones quedó, durante años, al margen de la nueva red de transportes que se tejió en la región a partir de 1858. Y pasaría bastante tiempo hasta que se estableciera el trazado férreo en 1888 con los Ferrocarriles del Cadagua con un trazado que seguía el cauce del rio Cadagua hasta la villa encartada.
Y poco tiempo después llegaría el proyecto de Zuaznavar, que uniría en primera instancia Valmaseda con León, ascendiendo la Meseta por el valle de Mena y que esta vez si se hizo realidad.
Este ferrocarril, supuso para la villa mucho más que el ferrocarril del Cadagua. Aportó nuevos elementos demográficos, con el asentamiento de 200 nuevos vecinos y al final creó 100 puestos de trabajo en sus talleres. Todo esto, en una situación tan precaria como la de aquella época, fue la auténtica inyección económica que Valmaseda necesitaba.
El ferrocarril que promovía Mariano Zuaznavar era una linea minera cuyo único objetivo consistía en unir, en las mejores condiciones y entre ellas la de menor recorrido, las cuencas carboníferas de León y Palencia con la industria Vizcaina y el puerto de Bilbao.
El promotor guipuzcoano, en cumplimiento de las formalidades vigentes presentó en el Ministerio una solicitud del proyecto, que el 26 de noviembre de 1989, como consecuencia de la gestión de varios diputados, se presenta como proposición de Ley. La propuesta solicitaba permiso para otorgar al Sr. Zuaznavar , <<la concesión por noventa y nueve años de un ferrocarril de vía estrecha, sin subvención del Estado, que partiendo de La Robla termine en la Villa de Valmaseda....>>
En cuanto se conoció el proyecto, éste fue muy bien acogido no sólo por los interesados, sino por todos los estamentos nacionales, debido a la inexistencia de participación extranjera y de subvenciones. Por un lado, se trataba de un sector fundamental para el desarrollo económico y la seguridad del país y, por otro, servía a muchos para llenarse los bolsillos.
El 15 de diciembre de 1889 da a conocer a los inversores la llamada «Memoria de La Robla» para la construcción de un ferrocarril que partiendo de las cuencas mineras de Matallana, Sabero y Valderrueda (en la provincia de León), atravesara el terreno carbonífero de Guardo, Cervera y Orbó (en Palencia) para unir después el ferrocarril de Asturias, Galicia y León con el ferrocarril de Santander y con la red vizcaína en Balmaseda, atravesando a su vez las provincias de Burgos y Santander. Cuyo proyecto se había presentado en las Cortes para su aprobación, en noviembre de ese año.
El proyecto fue votado en Cortes, aprobado y sancionado por la Reina Regente María Cristina - viuda de Alfonso XII y madre de Alfonso XIII - y convertido en Ley Especial el 11 de julio de 1890. Zuaznavar obtuvo la titularidad de la concesión administrativa, otorgada por la aprobación del Ministerio de Fomento de Real Orden de 5 de enero de 1891. Desempeñando el cargo de Director General hasta que, abrumado por las dificultades y probablemente escogido como víctima propiciatoria del fracaso del proyecto, dimitió el 8 de julio de 1895.
Estas dos circunstancias, interés en la industria siderometalúrgica vasca y participación en los yacimientos hulleros castellano leoneses, fueron el denominador común que unía a los principales accionistas originarios del ferrocarril hullero y el motivo que hizo posible la constitución de Ferrocarril de La Robla a Valmaseda S. A. y el posterior tendido y explotación de la línea que enlazaría ambas localidades.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD
La centenaria vida del Ferrocarril de la Robla también conocido como el "Tren hullero", se inició allá por el año1890. Por aquel entonces un un grupo de empresarios con intereses industriales de las zonas en las minas a explotar y miembros de la burguesía vasca, constituyeron la "Compañía del Ferrocarril Hullero de La Robla a Valmaseda. Sociedad que asumió la construcción de los primeros 284 Kms de línea entre ambas poblaciones.
Antes de la firma de la escritura de constitución los capitalistas interesados en la futura línea minera celebraron varias reuniones. Revista Minera, Metalúrgica y de Ingeniería, en enero de 1899, informaba que “se ha constituido una sociedad para construir el ferrocarril de Bilbao a Valmaseda. La suscripción de la Junta de iniciadores llegó a 1,5 millones de pesetas y la suscripción pública se abrirá en el Banco de Bilbao durante los días 7 y 8 de este mes”. También Gaceta de los Caminos de Hierro de España y Portugal, en su número 10 del 30 de junio de 1899, se refirió a una asamblea,” de personas interesadas en la construcción del ferrocarril de La Robla a Valmaseda” y en la que se había nombrado su futuro Consejo de Administración.
El 15 de diciembre de 1889 ya se presentaron varios proyectos con tres alternativas y posibilidades para una vía férrea entre las llamadas "nuevas cuencas carboníferas de Castilla y Bilbao". La sociedad se hace cargo de la concesión solicitada por el promotor D. Mariano Zuaznavar, el 5 de enero de 1891, correspondiendo a D. Manuel de Oráa el diseño y dirección de obras del trazado definitivo.
Se valoró en primera instancia establecer un ferrocarril de vía ancha, pero dicen, que influenciado por una visita hecha a la Exposición de París, donde comprobó la óptima calidad de la línea métrica para los trenes de esas características, se decidió por la vía métrica. Oros señalan que realizados los estudios pertinentes, se llegó a la conclusión que el presupuesto para vía ancha era elevadísimo, y que era mejor adoptar el ancho métrico (1.000 milímetros) en los 284 kilómetros entre La Robla y Valmaseda, para poder así enlazarla con la línea del Cadagua, que terminaba en Zorroza en la ría de Bilbao. Para ello aprovecharían una vía en estuche del Ferrocarril de Portugalete, destinada a depositar el carbón en los centros productores de la ría de Bilbao.
En el trayecto finalmente elegido, muy parecido al que se realizó finalmente, se estimaba un trazado de ancho métrico bastante horizontal, salvo la bajada del Valle de Mena. Fueron bastante optimistas porque al final el ferrocarril contó finalmente con uno de los trazados más quebrados del país.
Perfil altimétrico del trayecto del ferrocarril, desde La Robla hasta Valmaseda. Se pueden apreciar los importantes desniveles que salva, desde las cuencas mineras hasta prácticamente el nivel del mar, que alcanza en Bilbao.
Reunidos el 17 de abril de 1890 en la casa número 52 de la calle Hurtado de Amézaga, Zuaznávar y los catorce socios, acordaron la definitiva constitución de la sociedad. El día 18 se firmó "La escritura de bases de constitución de la Compañía del Ferrocarril hullero de La Robla a Valmaseda". El promotor M. Zuaznavar declara estar dispuesto a ceder a la sociedad ferroviaria todos los derechos que le asisten y tiene adquiridos; el 21 empezaron a emitirse las acciones.
Finalmente el 28 de abril de 1890, y también ante el notario D. Félix Uríbarri, se formalizó la escritura de constitución. El documento fue suscrito por los 14 comparecientes que, en un artículo adicional de los estatutos, fueron designados como miembros del primer Consejo de Administración. El 30 se celebró el primer Consejo de Administración, que eligió a don Cirilo Mª de Ustara y don Paulino de la Sota como Presidente y Vicepresidente respectivamente. A lo largo de sus 82 años de actuación se turnaron en el Consejo 101 gestores.
Y aquí comenzó una historia casi tan intensa, como la de los más de cien años del "Tren Hullero". No sin avatares jurídicos, como, la suspensión de pagos en 1986, la oferta pública de adquisición de acciones en 1928, el abandono de la explotación en 1972 y la disolución definitiva de la sociedad en 1982. También se sobrepuso a convulsas etapas políticas. Nació en la regencia de la monarquía de Alfonso XIII, conoció la dictadura de Primo de Rivera, La Segunda República, la dictadura del general Franco y la democracia, a esta última solo sobrevivió unos años.

Los fundadores de la compañía se declaraban vecinos de Bilbao, excepto don Fernando Fernández de Velasco, que dijo serlo de Villacarriedo (Santander) y siguiendo el orden en que aparecen en la escritura de constitución, fueron los siguientes: D. Cirilo Mª de Ustara e Isla; D. Epifanio de la Gándara y González de Piélago; D. Fernando Fernández de Velasco y Pérez de Soñanes; D. Juan de Gurtubay y Meaza; D. Luis de Salazar y Zubía; D. Manuel de Orbe e Ipiña; D. Francisco de Arratia y Uribe; D. Santos López de Letona y Apoita; D. Victoriano de Zabalinchaurreta y Goitia; D. Paulino de la Sota y Ortiz; D. Enrique de Aresti y Torre; D. Andrés de Isasi y Zulueta, Marqués de Barambio; D. Manuel Ortiz y Sáinz; y D. José Antonio de Errazquin y Astigarraga. El total de accionistas originarios fue de 91, variando el número de acciones suscritas desde las 1.000 adquiridas por D. Cirilo de Ustara y las 800 que individualmente correspondían a cada uno de los contratistas, D. José María de Yriondo Alberdi, D. Juan José Cobeaga Iturrieta, D. Teodoro Urtueta Castañares y D. Francisco de Arribalzaga y Tellería, hasta las tres adquiridas por los hermanos D. Gervasio y D. Simón Sáez Díez.
Al margen acción al portador de la Compañía, similar a las emitidas a partir de 1928.
En el caso del ferrocarril de La Robla, el capital provino casi en su totalidad de particulares bilbaínos. La confianza en sí mismos y en la rentabilidad de la empresa animó a los promotores a no solicitar fondos de las instituciones públicas. Únicamente se recibieron cifras simbólicas por parte de algunos Ayuntamientos y Diputaciones, si bien, los Ayuntamientos por los que atravesaba el ferrocarril fueron las corporaciones que con mayor entusiasmo apoyaron el proyecto.
BALMASEDA PUNTO DE INICIO DEL NUEVO FERROCARRIL
La villa balmasedana, aunque tenía ya resuelto el enlace con Bilbao con el ferrocarril del Cadagua, también apoyó al ferrocarril hullero, que a la postre, supuso un cierto resurgimiento comercial, después del declive que sufrió a partir del último tercio del siglo XVIII.
<<Villa de paso>> situada en una encrucijada de caminos entre las provincias de Alava, la antigua de Santander y ahora Cantabria y la de Burgos. Balmaseda siempre fue una puerta esencial del Señoría y punta de lanza de Bizkaia hacia Castilla. Pero dejo de ser una encrucijada de caminos entre la meseta y la costa, después de la apertura de una nueva vía de comunicación comercial entre Castilla y el Señorío de Vizcaya por el nuevo Camino Real de Orduña – en 1774 – . Esta fue la causa más importante del declive de la villa, pues suponía la desaparición de la Aduana y gran parte de su actividad comercial. Su fuero de fundación data de 1199 y fue otorgado por D. Lope Sánchez de Mena quien vio la posibilidad de explotar el camino real que une a la meseta con el Cantábrico a través de Balmaseda-. Este hecho, además de estar favorecida por privilegios reales durante toda la Edad Media, la otorgó una creciente importancia comercial desde su fundación hasta el siglo XVIII, en que se abrió el camino de Orduña. Posteriormente la llegada del ferrocarril supuso un crecimiento industrial en declive en los últimos años en favor del sector servicios.
Un ferrocarril surgido de la "revolución industrial" que curiosamente con el surgimiento de los Altos Hornos, hundió e hizo desaparecer la próspera y actividad más importante de Balmaseda: "La ferrería". Si bien, derivó la explotación de su riqueza forestal hacia el inicio de su industria mobiliaria.
Valmaseda zona de Las Tenerías
El ferrocarril era una buena oportunidad para que Balmaseda aprovechara que la línea pasara por la villa.
Las gestiones entre el municipio y La Robla, iniciadas antes de la constitución de la sociedad ferroviaria fueron laboriosas. Parece ser que la petición inicial de la compañía fue rechazada por el Ayuntamiento. Pero el promotor utilizó hábilmente la promesa de establecer en la localidad los talleres de reparación. en un primer momento La Robla se dirigió al alcalde, D. Alejandro Pisón, manifestando que en un principio, la compañía no había pensado instalar sus talleres y almacenes en Valmaseda, <<pero que no obstante, si el municipio ponía a disposición 10000m....el Consejo estudiaría el asunto>>.
Terreno de los Talleres
A la vista de la nueva comunicación, el Ayuntamiento decidió estudiar detenidamente el asunto y averiguar el número número de operarios que habría que contratar en los talleres.
 |
| Talleres de Balmaseda 1959 |
La Corporación, a la que se le indicó, en una estimación inicial, que las instalaciones previstas generarían entre 30 y 40 empleos, concedió, después de ciertas vacilaciones, diez mil metros cuadrados de terrenos, la casa de los Sres Arteche situada en el barrio de las Tenerías y los predios rústicos del común necesarios para la vía, a cambio de que la compañía instalase sus talleres en su término municipal.
En la escritura que recogió el resultado de las negociaciones y a la que se incorporó un plano de los terrenos del Ayuntamiento situados en el término conocido como "el Espolón", se formalizaba la cesión gratuita de 10.000 metros cuadrados, condicionada a que la compañía construyera en ellos sus talleres y almacenes generales. La firma de la escritura se complicó por diferencias surgidas en cuanto a la valoración de la finca de los Señores Arteche, situada en el barrio de las Tenerías. El derribo de este edificio cambiaba el proyecto inicial de la línea que iba junto al río y afortunadamente gracias al acuerdo final, hoy tenemos el paseo de D. Martín Mendía, por el que estaba previsto que inicialmente fuera la vía. Este acuerdo se firma por ambas partes ante el Notario de Balmaseda D. Isidoro de Llano y Orioste, por Escritura Pública de fecha 21 de febrero de 1891.
Al final, se compraron 11.096 metros cuadrados de terreno, de los cuales el Ayuntamiento pagó 10.000 metros cuadrados y la co0mpañía del ferrocarril los 1.096 metros cuadrados restantes. Además Balmaseda pagó las 5000 pesetas de la casa de los Arteche para poder vaciar el tendido de la vía.
Fueron levantados planos de los terrenos por el Arquitecto D. Alfredo de Acebal, afectando la ocupación a nueve propietarios, con los que el Ayuntamiento realizó los tramites para la compra de los terrenos.
Una de las cláusulas del acuerdo obliga a la Compañía de los Ferrocarriles de Valmaseda a la Robla, a abonar el importe de la adquisición de los 10000 metros cuadrados, y cuyo importe será consignado en documento fehaciente en su día...
La llegada del tren y de la industrialización a finales del XIX y principios del siglo XX marca una nueva era económica en la villa. El Ferrocarril de La Robla, con sus talleres y sus servicios, acerca a Balmaseda gentes de otras regiones que contribuyen a un reflote demográfico. En Valmaseda han nacido muchas personas de otras generaciones que vinieron a buscarse la vida en el tren de La Robla.
Valmaseda, Estación de Mercancías y Talleres Valmaseda 1946 Terrenos del Taller Se pretendía construir un ferrocarril que facilitara el transporte del carbón desde la cuenca minera de la zona Norte de León, Palencia y Sur de Santander, hasta la boyante siderurgia Vizcaína del siglo XIX y de esta forma asegurar el abastecimiento de sus fábricas. Un carbón de calidad media a muy buen precio, ya que la carga se realizaba prácticamente a bocamina y la descarga en los propios consumidores. Al final su inauguración, en vía estrecha. se produjo solemnemente, el 11 agosto de 1894 y se invirtieron cerca de veinte millones de pesetas. Su apertura definitiva fue el 14 de septiembre de ese mismo año.
EL TRAZADO
Zuaznavar, antes de iniciar el proyecto tuvo que resolver dos problemas fundamentales, el ancho de la vía y el decidir el punto de entrada de la línea en Vizcaya, entre Orduña y Valmaseda. Al final optó por la capital de las Encartaciones como punto de entrada. El informe Zuaznávar aportaba dos argumentos para que los promotores del ferrocarril de La Robla se decidiesen por el ancho métrico. Primero, el coste de éste era de 70.000 pesetas por kilómetro, frente a las 200.000 del ordinario; y, segundo, se contaba con que la Compañía del Cadagua concedería permiso para instalar dos carriles interiores a lo largo de su vía y permitir llegar al hullero a los hornos y al puerto, lo que así ocurrió, a cambio del pago de un peaje.
El trazado discurría prácticamente por cinco provincias. Sus terrenos, pertenecientes a nueve Registros de la Propiedad, fueron adquiridos en mayor parte por gestiones directas con sus propietarios y el resto por cesiones de varios ayuntamientos o por expropiaciones.
La línea, de una longitud de 284 kilómetros, en la escritura de descripción se dividió sobre todo a efectos de la construcción, en cuatro secciones, subdivididas a su vez en "trozos", cuyos límites y extensión fueron posteriormente modificados y quedaron de la siguiente manera: Sección Primera 87 Km que nace en La Robla y Termina en La Espina; Sección Segunda 99 Km. desde La Espina hasta un punto entre Montes Claros y Las Rozas; Sección Tercera 61 km Km. desde Las Rozas (Santander) hasta Bercedo (Burgos); Sección Cuarta 37 Km. desde Bercedo hasta Valamseda.
En el Consejo de Administración del 16 de mayo de 1894 figura un cambio en la anterior clasificación reduciéndose las cuatro secciones a tres: Primera de La Robla al río Carrión; Segunda Del río Carrión al río Ebro y Tercera del río Ebro a Valmaseda.
Contaría con estaciones de primera clase en La Robla, Mataporquera y Valmaseda, con almacenes, depósitos de coches y locomotoras, pequeños talleres en las dos primeras y grandes talleres en la última.

Otra característica del ferrocarril hullero era su trazado transversal que significaba una excepción en el sistema radial establecido en la Península.
LAS OBRAS
Solventados todos los problemas, se acometieron las obras, dirigidas por el ingeniero bilbaíno José María Oraá, amigo y compañero de Zuaznávar en «La Vizcaya» y cuya labor elogiaron todas las publicaciones técnicas de la época. Los constructores, que por imposición de la sociedad se convirtieron además en los mayores accionistas individuales, fueron don José María Yriondo y don Juan José Cobeaga de Ea y Cortézubi, don Teodoro Urueta, comerciante de Ochandiano y don Francisco Arribalzaga, cantero de Bilbao.
Se comenzó por los dos extremos a fin de aprovechar lo ya construido para el traslado del material, de los suministros y del personal. También se recurrió a los empalmes de La Robla y Mataporquera con el ferrocarril del Norte y de Balmaseda con el del Cadagua.
Durante todo el año 1890 se llevaron a cabo los trabajos de medición y estudios del terreno, corriendo a cargo de José Manuel Oraá Aizquibel el diseño del trazado definitivo, en el que también tuvo una importante colaboración Ignacio de Rotaeche, que fue director general de la compañía entre 1918 y 1922. Para su construcción, se encargaron 13 000 toneladas de carriles a Altos Hornos y Fábricas de Hierro y Aceros de Bilbao.
fuente https://es.wikipedia.org/wiki/Ferrocarril_de_La_Robla
Los carriles de la vía pesaban veinticuatro kilos por metro, pero tuvieron que sustituirse pronto por otros de mayor peso, treinta y dos k/m. Las curvas, sólo excepcionalmente, podían tener un radio de cien metros y la inclinación máxima permitida en las pendientes era del 2 %.
La construcción y posterior explotación del "Tren Hullero", fue sin duda alguna la causa que más contribuyó a la tala desmedida de los bosques que recorre. La construcción de éste ferrocarril minero fue realmente una ocasión dorada para muchos de los pueblos y habitantes burgaleses ya que la mayoría de los montes eran comunales.
Respecto a las traviesas, el pliego de condiciones que regulaba la concesión exigía unas medidas específicas, pero al final se optó por unas medidas de 2/0,24/0,12 metros, en un principio se colocaban espaciadas 0,60 metros entre los ejes, esta medida quedó establecida en 0,50 metros de mínima en la línea principal y 0,77 metros en apartaderos y vías poco utilizadas.
La mayor parte de las travieses utilizadas, especialmente en la primera etapa de construcción de la línea, procedía de los pueblos que atravesaba, sobre todo en Burgos.
Las traviesas tenían diferentes exigencias técnicas, en función de si eran de roble, pino, abeto o haya. Hubo problemas con el suministro de traviesas, debido a la fuerte demanda y por consiguiente subida de los precios. Si bien, en las memorias de 1890 y 1891 se refieren a la compra de 185000 y 120000 ejemplares a un precio medio de 1,81 pesetas, inferior a las 2 pesetas previstas por unidad.
Los trabajos más arduos fueron la subida de El Cabrio desde el valle de Mena a la Merindad de Montija, donde se separan las cuencas del Cadagua, que desemboca en el Cantábrico, y del Trueba, que a través del Ebro desagua en el Mediterráneo, y que obligó a realizar un gran rodeo y el túnel de La Parte, de casi un kilómetro, que une las Merindades de Sotoscueva y Valdeporres. Otra parte del recorrido que acabó presentando inconvenientes de tal magnitud que modificaron el trazado, fue el desfiladero de Peñalevante, en las cercanías de Montesclaros, a causa de los corrimientos de tierras.
Puente sobre el Esla, en Cistierna
Puente sobre el Porma, en Boñar.
No hay datos sobre el número de operarios utilizados en el tendido de la línea. En el Consejo de 26 de junio de 1892, Zuaznavar comentó que el total de obreros que estaban trabajando en todas las secciones era de 4000 a 5000.
Las condiciones de seguridad para la construcción de este primer tramo fueron mínimas y el número de accidentes, incluso mortales, muy elevado. Ya la compañía, en reunión del 25 de mayo de 1892, más de dos años antes de la conclusión de la primera fase, presentó un "resumen sanitario" del tramo correspondiente a la cuarta sección entre Valmaseda y la Merindad de Montija. El informe reconocía que, desde el inicio de las obras, se habían producido 11 muertos, 101 heridos graves y 537 leves.
La primera referencia a una indemnización por fallecimiento se hizo en el Consejo del 22 de diciembre de 1892, en la que se acordó un socorro de 500 pts. a la viuda de un fallecido en un "tren de trabajo" y además, tenerla presente para un puesto de guarda barreras, cantina o similar.
Si bien la apertura de la línea se hizo escalonadamente. El primer tramo de 45 km, de Valmaseda a Espinosa, se abrió el 6 de octubre de 1892, sin más ceremonia, por la situación económica, que la "bendición de las locomotoras... y el reparto de limosnas a los pobres". El siguiente 12 de noviembre se abrieron los 30 km del recorrido de La Robla a Boñar, recogiendo en las actas el <<entusiasta recibimiento hecho por el pueblo>>. El 20 de julio de 1893 les tocó el turno a los trayectos de 14 y 24 Km, entre Espinosa-Sotoscueva y Boñar-Cistierna.
Los trabajos concluyeron a los cuatro años. El 11 de agosto de 1894 se clavó el último carril de la línea en el paso de Los Carabeos, en la provincia de Santander, aproximadamente en la mitad del recorrido. El ingeniero Román Oriol describió la ceremonia en la «Revista Minera, Siderúrgica y de Ingeniería»: «A las cinco de la tarde llegaron al sitio designado, dos trenes llenos de banderas nacionales, procedentes de las secciones primera y segunda. En el primero se veía en la maquina ‘León’ un tarjetón con las palabras Inteligencia, Capital, Trabajo, los nombres de las cinco provincias que atraviesa la línea, León, Palencia, Santander, Burgos y Vizcaya, y la fecha, 11 de agosto de 1894; en él venía el personal de la construcción y los invitados de Castilla. En el segundo ostentaba su máquina ‘La Engaña’ una sencilla dedicatoria de la primera sección a su director y traía, lo que constituye la base fundamental de la línea, los carbones de Castilla. ( ..) Casi al mismo tiempo llegaba a Los Carabeos otro tren procedente de Bilbao, con el Consejo de Administración y algunos grandes accionistas de la Compañía, el director general don Mariano Zuaznávar y los invitados de Vizcaya y Burgos».
Al margen, la noticia en los periódicos del primer tren que llegó desde La Robla con diez tolvas de carbón:
“La bendición de las obras tuvo lugar en Montesclaros el 11 de agosto de 1894, bendecida por los monjes del santuario y al día siguiente los obreros celebraron la inauguración y llegó a Vizcaya el primer tren de carbón leonés, tal y como recogía el diario 'El Nervión' del 13 de agosto de 1894”.
Concluidas las obras en esta primera fase, se abrieron al tráfico, el 24 septiembre de 1894, los 284 kilómetros que cubrían el tramo entre Balmaseda y el pueblo leonés de La Robla. A partir de ese momento se convirtió en la línea de vía estrecha de mayor longitud de España y la más extensa de Europa Occidetal.
EL PERSONAL
Desde el punto de vista organizativo el ferrocarril hullero adoptó una clasificación por servicios que, en líneas generales, conservó desde 1897 hasta el abandono de la explotación en 1977.
Los cuatro departamentos básicos, cuyas denominaciones apenas variaron a lo largo de tiempo, eran los siguientes:
-Administración central
-Movimiento y tráfico
-Vías y Obras
-Material y Tracción
SALARIOS
NO SE CUMPLEN LAS ESPECTATIVAS
Por desgracia, la marcha financiera de la sociedad no anduvo pareja con los éxitos técnicos. Pronto comenzaron los aprietos, algunos de los cuales podrían detectarse en el propio informe. Las previsiones que había hecho Zuaznávar no eran del todo correctas. Su proyecto pecaba de optimista.
Antes incluso de que concluir las obras, los responsables del ferrocarril de La Robla pudieron constatar que el negocio no iba a ofrecer la rentabilidad prevista en los proyectos de Zuaznávar. La mayoría de las minas de la región recorrida por sus vías todavía no se habían puesto en explotación y, además, sus promotores no habían adquirido el material remolcado necesario para su transporte. El resultado de las primeras locomotoras adquiridas fue, simplemente, desastroso, lo que provocó constantes averías y retrasos, así como unos gastos de mantenimiento desorbitados. Por otra parte, el obligado convenio con el ferrocarril del Cadagua para el paso de los trenes entre Balmaseda y Zorroza, así como con el ferrocarril de Bilbao a Portugalete, para poder continuar con un tercer carril hasta las factorías siderúrgicas de Barakaldo y Sestao, encarecían el precio final del carbón y lo hacían poco competitivo frente al importado desde Gran Bretaña.
La primera víctima de la situación fue el propio promotor del ferrocarril, Mariano Zuaznávar, que ante la insostenible situación financiera de la empresa, se vio obligado a presentar la dimisión en julio de 1895. Le sucedió en el cargo de Director General Pedro de Alzaga, que pocos meses después fue sustituido por el catalán Manuel Souchirou y éste, a su vez, por Francisco Henrich, en el verano de 1896. Cuatro directores en un año son el mejor reflejo de la inestable posición de la sociedad.
Por todo ello, en 1896, a los dos años de la apertura al público, el Ferrocarril Hullero de La Robla a Valmaseda, S. A. tuvo que solicitar la suspensión de pagos, ante el rechazo por los acreedores del convenio amistoso que presentó. El convenio judicial definitivo que cerró este período implicó la pérdida del 60 % del valor de las acciones y la conversión en títulos de renta variable de las obligaciones. En 1905, el capital se fijó en 20.264.500 pesetas, redondeándose posteriormente a 20.000.000. Merced a esta operación, nació una sociedad distinta, debidamente estructurada y que cambio su nombre al de Ferrocarriles de La Robla, S. A.
Sin embargo, todos estos aprietos se habrían podido salvar disponiendo de una adecuada financiación. La Robla padeció siempre escasez de capital propio. Al cierre de diciembre de 1894, frente a seis millones de capital existían más de catorce de deudas. El déficit de tesorería tuvo que ser remediado por los propios capitalistas originales, que se convirtieron en los principales suscriptores de las obligaciones y prestatarios de los créditos.
Para superar su comprometida situación financiera, el ferrocarril de La Robla decidió incrementar su parque de material móvil, incluidas seis potentes locomotoras de vapor norteamericanas, tipo «consolidation», las primeras con este rodaje que, con el tiempo, se convertiría en uno de los más utilizados en los ferrocarriles españoles. Además, sus rectores decidieron afrontar una de sus mayores carencias: la falta de unión directa de Balmaseda con los principales centros de consumo del carbón que transportaban sus trenes. Para evitar los onerosos convenios con los ferrocarriles del Cadagua y de Bilbao a Portugalete optaron por construir su propia vía desde Balmaseda hasta Lutxana-Barakaldo, donde podrían conectar con la red ferroviaria de Altos Hornos de Vizcaya.
SEGUNDA FASE AMPLIACION Y CONCLUSIÓN DE LA LÍNEA: LOS RAMALES
Bien pronto la sociedad trató de enmendar lo que «La Gaceta de los Caminos de Hierro de España y Portugal» denominó «torpeza»: la conclusión de la línea mediante la construcción de los ramales Balmaseda-Bilbao y Matallana-León, éste último como parte del ferrocarril secundario de Figaredo a León.
El tramo de 284 kms. entre La Robla y Valmaseda, el primero objeto de concesión, tras cuatro años de rápida construcción, dirigida por el ingeniero Manuel Oraá, llegando solo hasta la capital encartada, el Hullero no cumplía su objetivo esencial: alcanzar la zona industrial de la ría bilbaína. Por ello hubo de establecer acuerdos coyunturales con otros ferrocarriles (Bilbao-Portugalete y Ferrocarril del Cadagua posteriormente integrado en la Compañía Santander-Bilbao), a lo largo de un período de no siempre fáciles relaciones, hasta que el 15 de enero de 1911, tras la construcción de varios enlaces y prolongaciones, y recomponiendo su acuerdo inicial del 14 de diciembre de 1889 con el Ferrocarrril del Cadagua, ahora con la Compañía Santander-Bilbao sobre bases más sólidas, logró inaugurar por fin el servicio directo hasta Bilbao. Con posterioridad, la inauguración el 31 de mayo de 1923 del ramal Matallana-León, afluencia natural del Hullero hacia la ciudad castellana, y la entrada en servicio el 12 de abril de 1949 de la variante de Arija, casi 19 kms. de nuevo trazado condicionados por la construcción del pantano del Ebro, fueron las modificaciones más significativas del recorrido .
Los promotores se plantearon mejorar el servicio y en 1897 se comienza a elaborar el proyecto de acceso directo de León a Matallana, cuya finalidad fundamental era aumentar el tráfico de viajeros. El tramo de La Robla a León, o más exactamente de Matallana a León, tardó en realizarse bastantes años, a pesar de que era de gran sencillez técnica y de un costo más reducido que el anterior. Los 28,190 kilómetros del tramo se inauguraron el 31 de mayo de 1923 y desde esa fecha se estableció un servicio directo de viajeros y mercancías entre Bilbao y León. El recorrido de los 340 kilómetros de la línea duraba doce horas.
El Consejo de La Robla concedió prioridad al tramo vizcaíno. De esta manera, la línea hullera podría entregar directamente a las industrias siderúrgicas los carbones de las minas de la meseta sin tener que recurrir al ferrocarril de Santander-Bilbao para utilizar las vías del antiguo ferrocarril del Cadagua, que se integró en la Compañía de los Ferrocarriles de Santander a Bilbao en 1894, y que se cobraba un peaje que La Robla siempre consideró excesivo.
El principal problema era el de comprometer la financiación. Asombra la audacia con que los gestores y propietarios se lanzaron a acometer una obra de tal magnitud, cuando la sociedad se hallaba en suspensión de pagos.
Una de las primeras decisiones que se tomaron fue la de prolongar la línea hasta Luchana, en lugar de hacerlo hasta Zorroza, ya que la zona señalada para ubicar las instalaciones ferroviarias y los almacenes carecía de la amplitud deseada. Los trabajos se iniciaron el 9 de abril de 1900 y se dividieron en cuatro tramos.
La línea de La Robla concluía en Valmaseda, desde donde seguía el tráfico a Bilbao por la antigua línea de los Ferrocarriles del Cadagua, que después pasó a depender de Santander. Bilbao. Se considera como un despilfarro económico que los esfuerzos inversores del Ferrocarril de La Robla se dirigieran a construir una línea paralela a la del Ferrocarril del Cadagua, de Valmaseda a Luchana. La rivalidad entre las compañías explotadoras pudo más que la lógica.
Las obras se complicaron extraordinariamente. Primero, resultó muy cara y enojosa la expropiación de los terrenos, como se refleja en los documentos de los Ayuntamientos. Después, en el aspecto técnico, los hitos fueron los túneles en Bolumburu, Zaramillo y Aranguren, los muros de contención en el barranco de Cachupín y el viaducto de Zaramillo, que sobrevolaba el Cadagua, la línea de Santander y la carretera a Reinosa.
Máquina vapor Belga grande 28 "Ebro"
El 15 de diciembre de 1902. se inicia el tráfico en el ramal de la ría de Valmaseda a Luchana y los trenes podían enlazar directamente con la fábrica de Altos Hornos de Vizcaya, sin tener que utilizar la línea de Bilbao a Santander, desde Balmaseda, consiguiendo la buscada independencia del ferrocarril. El edificio de la estación, en Luchana, fue compartido con el de la estación del ferrocarril de Bilbao a Portugalete, La línea completa de la Robla-Luchana cubre una distancia de 312 kms. y la estación de Luchana, por ser terminal, contó desde un principio con puente giratorio para dar la vuelta a las locomotoras.
Concluida la prolongación a Luchana y restructurada la Compañía financieramente, a partir de 1905 pasó a denominarse Ferrocarriles de La Robla S.A.
La prolongación de la línea de Valmaseda a Luchana no resolvió el problema del enlace directo con Bilbao ya que los viajeros y mercancías, para llegar a la capital vizcaína, tenían que hacer trasbordo en la estación de Luchana, compartida con el ferrocarril de Bilbao-Portugalete.
En 1911, concretamente a partir del 15 de enero y previo convenio al respecto con la Compañía de Santander a Bilbao, se materializa el acceso de viajeros sin trasbordos hasta Bilbao, de tal manera que la capital vizcaína quedaba unida con todas las estaciones del ferrocarril. La Robla tenía un acuerdo para circular por sus vías, desde Aranguren, por Güeñes, Sodupe, La Cuadra, Irauregui, Santa Agueda, Zorroza, Basurto y Bilbao.
El fin de siglo presenta un incremento lento pero sostenido de los tráficos. La inauguración el 26 de noviembre de 1899 del servicio con Bilbao a través del recién abierto ferrocarril de Santander permite mejorar el transporte de viajeros.
Tren de viajeros de La Robla en Bilbao Concordia Foto Xavier Santamaría
Fachada de las estación de La Concordia desde el puente del Arenal
La estación Bibao-Concordia a principios del siglo XX. Archivo EuskoTren/Museo Vasco del Ferrocarril
Fachada de la estación de La Concordia en Bilbao, año 1912, Archivo Revista Adelante

La estación Bilbao Concordia pertenecía a la linea Santander-Bilbao, de la Compañía de los Ferrocarriles de Santander a Bilbao, presidida por Victor Chávarri y constituida el 7 de julio de 1894. tras la fusión de tres concesionarias: Santander a Solares, Cadagua y Zalla a Solares, constituidas en 1877, 1888 y 1893 respectivamente. Nada más formarse la nueva sociedad se plantea construir una estación de viajeros en los terrenos de la Concordia. Su céntrica estación conocida, también, como de la “Concordia”, fue edificada en 1898 con la conclusión del tramo de 6 km entre Zorroza y el mismo Bilbao. Finalización, que encontró digno remate en esta estación bilbaína.
Las características y tipología de la Estación son relativamente singulares e infrecuentes y su organización tiene sus antecedentes en estaciones de tren extranjeras (Inglaterra y Alemania) más que en soluciones diseñadas en España. El proyecto de la Estación, en los aspectos relativos a la ingeniería, fue llevado a cabo por Valentín Gorbeña en 1893, en tanto que la solución arquitectónica, que daría forma al definitivo edificio, fue encomendada a Severino Achúcarro, “el viejo maestro del Ensanche” tal como le denominó Juan Daniel Fullaondo.
Entro en servicio el 21 de julio de 1898 sin que se organizase una inauguración oficial, ya que el país no estaba para celebraciones, tras la destrucción de la flota del Almirante Cervera en Santiago de Cuba pocos días antes.
La Concordia es una de las más monumentales y bellas estaciones de toda la red ferroviaria española, fiel exponente del estilo modernista, propio de la época de entre siglos.

Bilbao primera década 1900
SE CONCLUYEN LAS OBRAS MATALLANA A LEÓN
El 30 de mayo de 1923 fue un día grande para León, y también para los rectores de la Compañía de los Ferrocarriles de La Robla y de su filial, Industria y Ferrocarriles, ya que se culminaba el viejo proyecto de conectar directamente y con vía métrica, la capital del histórico reino con Bilbao.
Como señalaba la Gaceta de los Caminos de Hierro, ese día, los invitados se congregaron en la nueva terminal ferroviaria de León, en cuyos andenes se había levantado un altar, desde el que el obispo de la ciudad bendijo las vías, edificios, máquinas y vagones. A continuación, un tren especial condujo hasta Matallana a los numerosos asistentes, entre ellos una notable representación de las autoridades civiles, militares y eclesiásticas, la prensa bilbaína y leonesa y el Consejo de Administración de la Compañía.
Inauguración de la Estación de León con la "belga pequeña" núm 4
Tras la apertura del ferrocarril de León a Matallana, la estación de la capital leonesa se convirtió en la cabecera de los servicios de viajeros con destino a Bilbao, en detrimento de la original en La Robla, ya que la sección entre esta localidad y Matallana quedó relegada a ramal secundario.
Estación de La Robla
Cuando los trabajos concluyeron en su totalidad, la Línea de Ferrocarril tenía 340 kilómetros de vías entre León y Bilbao.
 |
| Horario del tren correo con sus paradas cerca de Bilbao en 1930. |
Con una austeridad constructiva que se cobraría, sin duda, una contundente factura en el futuro del Hullero. Un tren de viajeros que hacía un recorrido entre 10 y 12 horas, con hasta 55 paradas repartidas entre cinco territorios (Bizkaia, Burgos, Cantabria, Palencia y León) atravesando 20 puentes y 22 túneles, subía pendientes de 22,5 milésimas (en la larga y dura subida desde Ungo-Nava al puerto del Cabrio) y doblaba 882 curvas, un 30% del trayecto, con radios mínimos de 100 metros Con un trazado muy adaptado al terreno, geográficamente insertado en el bello -aunque accidentado- piedemonte sur de la Cordillera Cantábrica, enhebrando las cuencas de 13 ríos (desde el Fenar al Cadagua), y un armamento débil de la vía (carril de 24,5 kg/m). Desde el comienzo de su historia, las condiciones de explotación estuvieron inevitablemente condicionadas.
En 1949, la construcción del Embalse del Ebro obligó a construir una variante, eliminando así la mayor recta del trazado, que alcanzaba más de 6 km.
CAMBIO EN EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN -OFERTA PÚBLICA DE ADQUISICIÓN DE ACCIONES EN 1928-
En 1928, cuando el único consejero fundador que permanecía en la sociedad era Salazar, los Bancos de Bilbao y Vizcaya y un grupo relacionado con estas entidades, compraron prácticamente la sociedad a través de una oferta pública de adquisición de acciones. Los nuevos propietarios realizaron una política más agresiva, cuya primera medida fue la adquisición de Hulleras del Sabero mediante otra OPA con la ayuda de una ampliación, que elevó el capital social de veinte a veintiséis millones. Fue la primera vez en que los Bancos Bilbao y Vizcaya participaron juntos en un negocio de la plaza. El antiguo Consejo fue sustituido por otro, quizá más profesionalizado y con mucha mayor presencia en el mundo financiero y económico, pero con menos interés directo en el capital.
Lejano ya el período fundacional, con la OPA -Oferta Pública de Adquisición de Acciones- lanzada en 1928 por por un grupo en torno a las Bancos de Bilbao y Vizcaya, en la que cesaron todos los gestores de La Robla, excepto Calvo Ulacia. los bancos pasaron a ser accionistas mayoritarios y por medio de sus propios administradores y con algunos procedentes de Hulleras del Sabero y Anexas S. A., coparon la dirección del ferrocarril. Los apellidos Arteche, Escoriaza, Lezama-Leguizamón, Delclaux, López de Letona, Aresti, Echeverría, Escudero, Zubiría, Gondra, etc., tan ligados a los Bancos de Bilbao y de Vizcaya y Altos Hornos de Vizcaya, se repiten insistentemente en las actas sociales del tren minero.
Con esta operación financiera desapareció aquella generación de audaces empresarios que concibieron y realizaron la idea de traer el carbón palentino leonés a Bilbao y fue sustituida por consejeros y directivos de las entidades de crédito que, sin compromisos personales en la sociedad, la dirigieron y representaron. Esta presencia de la oligarquía bancaria y siderúrgica bilbaína fue constante hasta que la Ley de Incompatibilidades de 1968 les obligó a elegir entre los diversos consejos que ostentaban. Resulta casi innecesario señalar que todos los afectados por esta disposición optaron por abandonar su cargo en una sociedad camino de su disolución, antes que renunciar al de cualquier otra.
El futuro parecía prometedor, pero en 1929 estalló una crisis financiera mundial que en España se vio agravada por la crisis política provocada por la caída de la Dictadura de Primo de Rivera, el fin de la Monarquía y la instauración de la República.
DEL FIN DE LA DICTADURA DE PRIMO DE RIVERA A LA II REPÚBLICA Y LA GUERRA CIVIL
Los años que siguieron a la caída de Primo de Rivera en 1930 se inscriben dentro del marco creado por la depresión mundial de 1929 y la crisis política española que condujo a la guerra civil.
A partir de la década de 1930 el ferrocarril de La Robla tuvo una conexión con el ferrocarril Santander-Mediterráneo, de ancho ibérico, a través de la estación de Ciudad-Dosante. A través de dicha estación, de carácter terminal e inaugurada en 1930, se podían realizar transbordos, pues los trenes de La Robla circulaban en paralelo.
El puente sobre el Ebro fue destruido durante la revolución de octubre de 1934. Fotografía de Trevor Rowe. Archivo EuskoTren/Museo Vasco del Ferrocarril.
La inestabilidad política de la época también tuvo su reflejo en el tren de la Robla. Durante la revolución de octubre de 1934 se destruyó el puente sobre el Ebro, interrumpiendo el tráfico ferroviario durante más de un mes. Dos años más tarde, el estallido de la Guerra Civil dividió la línea en dos sectores: de Bilbao hasta Mataporquera, situada en la zona leal al Gobierno de la República, y de Cillamayor hasta La Robla y León, en manos de los rebeldes.
El paso de este ferrocarril sobre el río Ebro, cerca de La Aguilera en Las Rozas de Valdearroyo, se hace a través de este espectacular puente metálico de unos 50 metros de vano, que cruza el río a bastante altura sobre su cauce y es digno de verse. Durante la Revolución de Asturias, en octubre de 1934, fue volado por seguidores de la Alianza Obrera y, posteriormente, reconstruido en 1935. Además del vano principal, existe un segundo pequeño tramo que permite al ferrocarril salvar un camino local.
Al estallar la guerra, el ferrocarril de La Robla, que durante el primer semestre del año 36 había padecido varias huelgas, quedó cortado en dos. El frente norte casi seguía como divisoria la vía. Con excepción de la zona entre Cabañas y Mataporquera, la línea estuvo desde El Cabrio a León en poder de los sublevados, aunque el recorrido se acercaba tanto a la zona de combate que en algunos tramos se suspendió el servicio. La división afectó también al material móvil. El principal deposito se encontraba en Balmaseda y en él se guardaban la mayoría de las máquinas, salvo unas locomotoras que estaban casualmente al otro extremo y que fueron de valiosa ayuda a los nacionales para paliar la falta de tracción.
Como subraya Fernández López, para los nacionales el tren tenía una enorme importancia estratégica. Al no contar con Asturias, el único suministro de carbón eran las minas de León y Palencia. En sentido inverso al habitual, el mineral se trasladaba a León y de allí se distribuía por toda su zona. Los republicanos, conscientes de este hecho, lo sabotearon en repetidas ocasiones.
A lo largo del verano del 37, se liquidó el frente norte y la línea se reunificó, al menos sobre los mapas, porque antes de ser reabierta hubo de procederse a una labor de reconstrucción.
La austera memoria de 1938, con la línea ya reunificada, detalla las dificultades existentes para normalizar el servicio. Los principales daños ocasionados fueron la voladura de ciertos trozos de la vía y de los puentes sobre el Cadagua, Camuesa y Corueño y los desperfectos de consideración que sufrieron estaciones como Mataporquera, Cadagua y Bercedo. Por suerte las instalaciones de Altos Hornos quedaron prácticamente en perfectos estado de funcionamiento.
Fotografías del fondo fotográfico de la Biblioteca Nacional de España. Dos fotografías fechadas el 20 de diciembre de 1936 donde vemos dos locomotoras descarriladas del Tren Hullero, la imagen estaría tomada en el tramo entre Matallana y La Vecilla
La puesta al servicio de los nacionales de la siderurgia de la ría, tiró del ferrocarril de La Robla. La recuperación fue sorprendente. En el ejercicio incompleto de 1937, la sociedad obtuvo entre un millón y millón y medio de beneficio, con lo que se cubrió el déficit de 1936, se pagaron los impuestos y las obligaciones pendientes y se efectuaron donativos de guerra. Tanto en este año como en el siguiente, los beneficios siguieron aumentando y se emprendieron obras de mejora de la línea. En 1938, en vista de la insuficiencia de los talleres de la compañía para concluir las reparaciones del material rodante, se recurrió a los de Babcock-Wilcox.
AISLAMIENTO INTERNACIONAL DEPÚES DE LA GUERRA
Subsisten las necesidades de material de tracción u carga, agudizadas por el incremento de la demanda de transporte y las dificultades exteriores, en las que influyeron la guerra mundial y el posterior embargo que sufrió el régimen franquista. La adquisición de locomotoras, gestionada en las procedencias más insólitas, se convierte en una pesadilla burocrática y financiera.
La administración de la sociedad se hace más opaca. Se celebran menos consejos, disminuyen los asuntos tratados y la documentación peca de brevedad. Los gestores , sin intereses personales en la compañía, siguen siendo nombrados por los bancos accionistas, en una primera fase entre sus propios consejeros y a partir de 1969 como consecuencia de la Ley de Incompatibilidades, por profesionales de las propias entidades bancarias.
El período comprendido entre 1940 y 1959 se caracterizó en el terreno económico por buscar la sustitución de importaciones. Influido por el aislamiento impuesto por la Segunda Guerra Mundial y el bloqueo internacional, el régimen optó por la autarquía. Se pretendía que España se autoabasteciese en todos los sectores, incluido el mineral. En este sentido, la sociedad del ferrocarril de La Robla resultó beneficiada por la potenciación de las minas castellanas. El transporte de carbón, en una época de penuria de otros combustibles, aumentó hasta rozar en 1958 con 908.646 toneladas la cifra del millón. También se movió un mayor tonelaje de mercancías generales, cuyo récord de 375.401 toneladas se consiguió en 1952.
La autarquía presenció la aparición y desarrollo de dos fenómenos socioeconómicos que afectaron decisivamente al tráfico humano: la emigración y el <<estraperlo>>. Este último practicado especialmente por mujeres dedicadas al transporte para el mercado negro de Bilbao de artículos alimenticios. La emigración hacia la actual Comunidad Autónoma Vasca que se canalizó, en un importante porcentaje, a través de La Robla y que, existente en toda la vida del ferrocarril, alcanzó su máxima intensidad en la posguerra y en los primeros años del desarrollismo (1959-1975).
En 1945 se inician las obras de la variante exigida por la construcción del pantano del Ebro, desvío que no entra en servicio hasta 1949.
En 1949 el Gobierno aprobó los proyectos de los ramales de Reinosa y Palanquinos, pero dada la imposibilidad de acometerles directamente, renuncia a su construcción y se concentra en la siempre necesaria reforma del tendido, en la mejora de sus instalaciones, en la ampliación de los Talleres de Valmaseda y en la reducción de la plantilla.
Y debido al inicio de la emigración de las regiones pobres hacia las industriales, creció el transporte de viajeros; en 1948 alcanzó su máximo histórico con 1.450.984 pasajeros. En los años cincuenta se produce un importante movimiento migratorio procedente de tierras leonesas y castellanas utilizaría el servicio de trenes de La Robla para trasladarse en el País Vasco, muchos de los cuales se instalaron en la villa encartada. Donde en la actualidad vive hasta la cuarta generación descendientes de aquellos emigrantes.
El Gobierno, consciente de la problemática del ferrocarril, aprueba en 1953 el "Plan de Mejora y Ayuda del Estado a los Ferrocarriles de Vía Estrecha". La Robla consigue un crédito de 33.195.000 pesetas y que destina a la compra de siete locomotoras Diesel.
También en 1963 el Estado ofrece un Plan de Ayuda y Modernización. La Robla se acoge al mismo y obtiene un crédito de 231.000.000 de pesetas, a 20 años y al 4% de interés, para disealizar el parque e implantar el freno de vacío y otras mejoras. Pero esta última esperanza de viabilidad se frustra ya que la situación económica de la sociedad está tan deteriorada que hace imposible poder hacer frente a sus obligaciones.
DECLIVE Y DISOLUCIÓN DE LA COMPÑAÑIA DE LA ROBLA
En 1964 se aprobó el Plan Decenal de Modernización, que tenía el objetivo de que el ferrocarril fuese rentable económicamente. La empresa adquirió entonces 10 locomotoras diésel GECO, que llamó Serie 1500, a General Electric, y sustituyó definitivamente la tracción de vapor. La sociedad de La Robla no pudo hacer frente a este plan y entró en pérdidas a partir de 1968. Como causas fundamentales de su quiebra se han apuntado el aumento de los gastos de personal, el deterioro de la infraestructura fija y móvil, la creciente competencia del transporte por carretera y la crisis del carbón de finales de los años 1950. La empresa pública FEVE -operadora ferroviaria, fundada en 1965, encargada de explotar la Red Nacional de Vía Estrecha) se hizo cargo de la explotación de la línea en 1972.
En 1961 se encargó a La Robla la administración del Santander- Bilbao, que no había podido resistir la caída del transporte.
En 1968 el Gobierno encarga a Ferrocarriles de La Robla S.A. y al Ferrocarril del Cantábrico, la dirección técnica y administrativa de la Cia. de Santander-Bilbao.
En 1968 se dictó una disposición sobre incompatibilidades y limitaciones de presidentes, consejeros y altos cargos, que sirvió para que en la Junta del siguiente año se retirasen los representantes bancarios que desde 1928 habían regido los destinos de la sociedad. A partir de esta fecha, y con la colaboración de los delegados laborales incorporados en 1965, Ferrocarriles de La Robla fue dirigida por un grupo de profesionales pertenecientes a los bancos accionistas que, pese a su capacidad y esfuerzos, tuvo que limitarse a conseguir que la desaparición de la empresa fuese lo menos traumática posible. Ese momento llegó en febrero de 1972 cuando, incapaz de continuar la explotación, Ferrocarriles de La Robla renunció a la concesión y entregó sus instalaciones a Ferrocarriles Españoles de Vía Estrecha (FEVE).
Hablar del de la línea León Bilbao, quizás, pero hacerlo del futuro del Hullero no tiene sentido. Y no lo tiene porque el Hullero como tal es puro pasado, pertenece a la Historia, desde que desapareció al hacerse cargo de su explotación FEVE. Una vez entregada a FEVE la explotación de la línea, a la sociedad Bilbaína no la quedaba otra tarea que administrar sus ya escasos bienes, conseguir del Gobierno algún tipo de contrapartida por la cesión del patrimonio y disolverse.
La Robla celebra, el 25 de junio de 1982, la última Junta General, en la que se aprueba su disolución y liquidación. El camino hasta octubre de 1982, en que se firmó la escritura de liquidación, fue largo y difícil, con procedimiento judiciales que al final, mediante acuerdo otorgan a la empresa ferroviaria una indemnización de 54.446.000 pesetas como pago en compensación por ciertos bienes atribuidos a la sociedad.
Y así de este modo, tan poco glorioso y tan poco merecido, cerró su andadura histórica, que comenzó casi un siglo antes.
Si bien la línea siguió siendo explotada por FEVE como Línea 31 León Bilbao y Ramales. Desde 1983, la línea se vio favorecida al ser utilizada también por el tren turístico Transcantábrico, un servicio de lujo que fue el primer tren-hotel turístico de España. Se añadió además un ramal a la altura de Guardo que enlazaba con la central térmica de Velilla para el suministro de carbón de la misma.
Lo que son los avatares del destino, en una compañía que nació para transportar carbón de las cuencas mineras de León y Palencia, a la boyante industria Vizcaína, cambiaron las tornas, y acabó transportando, durante un tiempo, carbón de importación desde el puerto de Santander hasta la térmica de Guardo, utilizando el tramo de línea de La Robla.
La línea, por motivos de seguridad en la circulación, cerró al tráfico de viajeros el tramo Matallana a Bercedo el 28 de diciembre de 1991. Como el "ave fénix" en 1993 se reabrió el tramo hasta Cistierna y un año después, en octubre de 1994, se pudo restablecer la comunicación hasta Guardo. El 30 de mayo de 2003, tras un convenio entre FEVE y la Junta de Castilla y León, se reanudó el recorrido entre León y Bilbao como servicio de pasajeros de trenes regionales. Un hecho insólito el de reabrir una línea que estaba sentenciada y posiblemente único caso en el ferrocarril español. Renacido de sus cenizas, parecía un soplo de esperanza para la línea, antaño floreciente de la minería leonesa y palentina.
Actualmente, sin transporte de mercancías, la línea sobrevive con dos trenes diarios "El Correo" Bilbao-León/León-Bilbao, los trenes de cercanías de León y en época estival el tren de lujo "Expreso de la Robla".
La historia del Hullero es la de un peculiar, en muchos sentidos, ferrocarril minero, nacido en 1894 básicamente para transportar carbón necesario a la expansión industrial vizcaína. Cumplió a lo largo de su vida, con dignidad y modesta rentabilidad, esta vocación, aunque transportó también mercancías y pasajeros en una mayor participación a la inicialmente esperada. Desde una perspectiva meramente ferroviaria, fue un ferrocarril diverso, de trazado duro, servido por un material rodante variado y atractivo. Su sostenido empeoramiento económico llevó el 6 de marzo de 1972, fecha en la que la empresa, incapaz de continuar soportando las enormes pérdidas que originaba, cesó en su explotación y se integró en FEVE (Ferrocarriles de Vía Estrecha) , lo que supuso, tras casi ocho décadas de vida, su desaparición en el sentido de ferrocarril específico, minero y privado, que su proyecto original contemplaba.
Sus vías centenarias han visto pasar patatas, obreros, jóvenes de excursión, estraperlistas y emigrantes. Pero sobre todo, llevó día a día, mes a mes, durante casi cien años, la riqueza de las minas leonesas y palentinas a engordar industrias ajenas y lejanas a orillas del Nervión.
LAS MÁQUINAS DE VAPOR Y EL FERROCARRIL
<<Locomotoras>> -esos <<leones con melenas de centellas>> como las calificó Campoamor-
Maquina de Vapor todo un símbolo de la Revolución Industrial.
El invento de la máquina de vapor y su principal aplicación en la locomotora y el ferrocarril fueron claves en la Revolución Industrial.
Placa en el Depósito de Valmaseda
Se llama máquina de vapor a todo motor que utiliza como fuerza motriz la que resulta de la expansión del vapor de agua. Su principio fundamental es el de la conversión del calor en trabajo. En esencia es un motor de combustión externa que transforma la energía térmica del agua en energía mecánica.
La máquina de vapor se compone de dos partes: una en la que se produce el vapor que ha de actuar como fuerza motriz, denominada generador o caldera; y otra que constituye la máquina propiamente dicha, formada por el sistema de mecanismos encargados de recibir y transmitir la acción de la fuerza motriz del vapor.
La máquina de vapor se desarrolló por primera vez como medio para bombear los pozos de las minas y liberarlos de las aguas de las inundaciones, lo que permitía explotar minas más profundas. La primera bomba de vapor fue patentada por Thomas Savery (c. 1650-1715) en 1698.
La máquina de vapor, perfeccionada por James Watt en 1769, fue un invento clave que impulsó la Revolución Industrial. .Era mayo de 1765, y atardecía, cuando James Watt salió a pasear en solitario por Glasgow Green. Le habían pedido que reparara y mejorara una antigua máquina cuya función era sacar el agua que inundaba las galerías de las minas. Aquel paseo dominical inspiró su ingenio con una gran idea, así que regresó rápidamente a su taller y se puso manos a la obra. Cambió la máquina y mejoró su eficiencia, pero habrían de pasar muchos años, disgustos (la primera máquina de vapor construida a tamaño natural fue un fracaso) y sufrir muchas mejoras antes de que llegara al mercado. James Watt, patentó la máquina de vapor en 1769.
Depósito de Cistierna, poco antes de la Guerra Civil, en la foto varias máquinas americanas, belgas pequeñas y una Garrat.
El uso del vapor para mover máquinas no se dio por vez primera en los ferrocarriles, sino en las minas: de los tiros mineros salieron los grandes aportes tecnológicos que los ferrocarriles aprovecharon bien, pues además de las locomotoras de vapor, los rieles fueron también utilizados en las minas antes de que se usaran en los trenes.
Hay muchos protagonistas esenciales para la puesta en marcha del proyecto promovido por D. Mariano Zuaznavar: Él como promotor del proyecto del Ferrocarril de la Robla, el capital del grupo de capitalistas implicados en esta auténtica aventura empresarial, los recursos humanos y materiales para su ejecución..... Pero sin duda, un protagonista muy especial es <<La máquina de vapor>>.
Cuando evocamos una locomotora de vapor es inevitable que nuestra mente nos remita a la imagen de una máquina de color negro humeando. .
En la máquina de vapor se basa la Primera Revolución Industrial que, desde fines del siglo XVIII en Inglaterra y hasta casi mediados del siglo XIX, aceleró portentosamente el desarrollo económico de muchos de los principales países de la Europa Occidental y de los Estados Unidos.
El desarrollo del motor de vapor impulsó la idea de crear locomotoras de vapor que pudieran arrastrar trenes por líneas. La primera fue patentada por James Watt en 1769 y revisada en 1782, pero los motores eran demasiado pesados y generaban poca presión como para ser empleados en locomotoras.
En 1825, George Stephenson construyó la Locomotion para la línea entre Stockton y Darlington, al noreste de Inglaterra, que fue la primera locomotora de vapor que arrastró trenes de transporte público. En 1829 también construyó la locomotora The Rocket. El éxito de estas locomotoras llevó a Stephenson a crear la primera compañía constructora de locomotoras de vapor que fueron utilizadas en las líneas de Europa y Estados Unidos.
 |
| Una litografía del ferrocarril de Liverpool y Mánchester cruzando el canal de Bridgewater en Patricroft, por A. B. Clayton |
En 1830, la primera línea regular de pasajeros Manchester-Liverpool inauguró un nuevo modo de viajar que simbolizaba el ideal de progreso en el siglo XIX. Comenzaba así la aventura de viajar en tren. Temido en principio por su excesiva rapidez, 40 km hora, el tren captó enseguida a los viajeros de todas las clases sociales.
La historia del ferrocarril en España comienza en el siglo XIX con la construcción de las primeras líneas ferroviarias. El primer ferrocarril español se construyó en 1837 en la entonces provincia española de Cuba, la línea La Habana-Güines. Unos años más tarde, en la península ibérica, se construyó la línea de Barcelona a Mataró en 1848.
El hogar de estas máquinas se alimentaba de carbón en forma de "briqueta, galleta o grancilla". El calor que generaba su combustión producía gases que se encauzaban mediante tubos hasta llegar a calentar el agua de la caldera para convertirla en vapor. La presión que producía éste impulsaba los pistones adelante y atrás, y estos a su vez movía las bielas acopladas a las ruedas que hacía que giraran. Se podía llegar a alcanzar una velocidad media de 30/40 kilómetros por hora.
Las locomotoras de vapor, también consideradas, con sus elementos auxiliares, de material de arrastre o tractor, ocuparon un lugar protagonista en el tren Hullero de la Compañía de La Robla..
Progresivamente, en Los Ferrocarriles de La Robla, las máquinas de vapor fueron sustituidas con la irrupción de las locomotoras diésel a partir de 1959 y definitivamente en 1970 es el fin del reinado del vapor, con un parque de 26 unidades de tracción diésel en circulación. Los humos del diésel sustituyeron a la combustión del carbón. Pero curiosamente el vapor perduró más en los trenes de viajeros, ya que las últimas locomotoras eran más adecuadas para este tipo de servicios.
Su protagonismo no tiene nada de sorprendente considerando que se adquisición produjo graves problemas financieros, técnicos y logísticos, obligando a la sociedad a acudir a procedimientos extremos, como el endeudamiento personal de sus gestores, la constitución de sociedades instrumentales o el alquiler, con o sin opción de compra.
La compra de unidades de tracción estuvo afectada por problemas de tipo tecnológico, sobre todo en los años iniciales, que obligó a la sociedad a depender de suministradores extranjeros, ante la falta de producción nacional adecuada. Incluso en algunos momentos se tropezó con inconvenientes de naturaleza política, como las gestiones que tuvo que realizar la compañía en Portugal y Suiza, cuando, finalizada la Guerra Mundial, el resto de los países europeos cerraron sus mercados a las peticiones españolas.
Durante mucho tiempo, la locomotora de vapor fue el símbolo del ferrocarril de La Robla, y es que a lo largo de más de 70 años, por sus vía se deslizaron máquinas de la más diversa procedencia humeando y sembrando a su paso un manto de hollín. El parque de locomotoras del Hullero era el mejor y más numeroso de todos los de vía estrecha del Estado español. Fue precisamente la dureza de toda esta línea la que
condicionó fuertemente la adquisición de su parque, que fue variadísimo, ya que
tuvo máquinas de las más curiosas y diversas procedencias. Hubo máquinas belgas, alemanas, americanas, inglesas, francesas, suizas y checoslovacas, bautizadas con nombres propios o de lugares y siempre pintadas de negro con algunos detalles en rojo, a excepción de las las conocidas como "Las Tunecinas" que eran verdes.
Maquinistas, fogoneros y guardafrenos eran los responsables de llevar el ferrocarril hasta La Robla y su regreso a Bilbao, en trayectos de 10 horas cuando el tren era de viajeros pero si arrastraba vagones de mercancías, el trayecto podía durar hasta 12. En estos trenes de viajeros iba un Jefe de Tren, reconocido inmediatamente por su uniforme de pantalón, chaqueta y gorra azul de ferroviario.
El número total de locomotoras a vapor propiedad de Ferrocarriles de La Robla S.A fue de 74 y el de Diésel de 25. Existen no obstante, algunas dudas en cuanto a la posible entrada de dos más en el parque móvil hullero. Una regalada por Cockerill calificada como locomotora "fantasma" y la otra una Krauss, sobre cuya incorporación no se han encontrado datos en la documentación oficial.
Prescindiendo de estas dos últimas a continuación se acompaña cuadro resumen relacionado con todas las máquinas de vapor únicas a las que se refiere el libro propiedad de la Compañía de los Ferrocarriles de La Robla.
PARQUE DE LOCOMOTORAS DE VAPOR DEL FERROCARRIL DE LA ROBLA
 |
| Locomotoras en Balmaseda |
El Ferrocarril de La Robla contó con una atractiva variedad de tipos y procedencia del material rodante, especialmente el motor, lo que constituye tal vez una de las más significativas características de este peculiar ferrocarril. Desde las omnipresentes locomotoras-ténder, flexibles en la explotación, que contaron con representantes tan cualificados como las tres eficientes máquinas Skoda adquiridas de segunda mano en Portugal en 1941, a las elegantes «Pacific» tunecinas que embellecieron el ocaso de la tracción vapor en el Hullero, pasando por las cuatro poderosas máquinas articuladas del tipo Garrat que facilitaron a partir de 1929, al reducir la necesidad de dobles tracciones, el remolque de los trenes por su duro trazado, el ferrocarril de La Robla constituyó siempre un excelente escaparate de las posibilidades de la tracción vapor.
Para alimentar estas gigantes de hierro, desde su fundación La Robla se fijó como uno de sus objetivos utilizar el carbón de las cuencas que atravesaba, ya que la diferencia de precio, entre el combustible interior y el extranjero, era importante. La memoria de 1892 subrayaba, que la tonelada de carbón para locomotoras en la zona de La Robla-Boñar costaba 12 pesetas mientras que en Bilbao el precio era de 23,50 pesetas. No obstante las primeras adquisiciones, hechas antes de la apertura total del trayecto, fueron de carbón inglés y también se acudió, con carácter provisional y extraordinario, a la utilización de hulla importada en épocas de escasez.
En la memoria de 1894, la compañía alardeaba de la que línea no gastaba un solo kilo de combustible que no proceda de minas cuya proximidad recorre.
CUADRO DETALLE
Un buen número de las máquinas tenían nombre propio, tanto geográficos (provincias, localidades y ríos) como en homenaje a accionistas y directivos destacados del ferrocarril. Además las series poseían apodos no oficiales que las hacían más fácil identificarlas entre el personal: así estaban las "belgas pequeñas", las "belgas grandes", las "inglesas", las "americanas"; las "Linke", las "setentas", las "Garrat", las "suizas", las "tunecinas", las "carlotas"....
Aunque Allen y Wheler consideran que las 18 máquinas correspondientes al primer pedido (1891-1892), construidas todas ellas por la Sociedad Franco Belga La Croyere, parece que solamente lo fueron las seis pequeñas. Las 12 restantes salieron de los talleres de Cockerill.
Si bien en la descripción del parque de maquinas de vapor en los libros publicados por FEVE no son coincidentes en algunas fechas y en el número total de maquinas del parque del ferrocarril de La Robla, tal y como se detalla a continuación:
AÑOS 1891-1892 "BELGAS PEQUEÑAS" Locomotoras 1 al 6
Las locomotoras que inauguraron la línea fueron construidas por la Sociedad Franco Belga La Croyere, en los años 1891 y 92. Al final 6 locomotoras (numeradas 1-6) cinco bautizadas con el nombre de las provincias por donde discurría la línea: León (1), Palencia (2), Santander (3), Burgos (4), Vizcaya (5) y la Guipúzcoa (6), se cree en honor del promotor del proyecto D. Mariano Zuaznavar.
La 4 haciendo el Correo Bilbao-León en Cistierna 14 de mayo 1962
Dos fotos de la Locomotora 4 "Burgos" Txutxi Dimas y a su lado el fogonero Antonio Ortíz
Históricamente tienen el valor de haber sido las primeras en circular por la línea. En concreto la núm.1 lo hizo ya en junio de 1891 en los primeros tramos que se establecieron para prueba y después en trenes de trabajo.
Durante la época del conflicto civil en que la línea estuvo dividida, la 1,3 y 5 quedaron en zona nacional. Las dos restantes permanecieron en la zona de Valmaseda.
La 3 "Santander" arrastra un mercancías hacia Cistierna en 1967 (L. G. Marshall)
La 5 "Vizcaya" en plena marcha en cabeza del correo (John Carter) |
| Máquina de Vapor 6 "Guipúzcoa" haciendo servicio en la estación de Matallana |
1892-1894 "BELGAS GRANDES" Locomotoras 21 a 32
Al llegar a la conclusión de que las "belgas pequeñas" se mostraban poco útiles para los trenes de mercancías, entre 1892 y 1894 se adquirieron al mismo constructor - del mismo país pero de talleres de Cockerill (21-32)- algunas de las cuales serían reformadas para mejorar sus prestaciones, otras doce locomotoras también del tipo 031 y de 550 CV, por tanto algo más potentes que las anteriores. Fueron las llamadas "belgas grandes" y parte de ellas participaron igualmente en la construcción de la línea. También sufrieron bastantes reformas para intentar optimizar su rendimiento e incluso a algunas de ellas se las añadió un tender. Mientras que varias fueron desguazadas a principios del siglo XX, otras sin embargo continuaron en servicios auxiliares hasta finales de los sesenta. Fueron las 21 a 32 y recibieron nombres de ríos de las zonas recorridas por la línea: Bermesga, Torío, Porma, Esla, Cea, Carrión, Pisuerga, Ebro, Nela, Engaña, Trueba y Cadagua.
Locomotora 23 "Porma" en un descarrilo
La 28 "El Ebro" en 1960. Aunque denominadas "belgas grandes" las ruedas motoras eran de menor diámetro que las "pequeñas". Dada su relativa poca potencia sufrieron diversas reformas ( John Carter)
La 32 "Cadagua" empujando por cola a un mercancías hasta alcanzar el túnel de La Parte en 1961 (Harald Navé)
La 23 "El Porma" en Matallana en servicio con el tren lanzadera a León (J. Wiseman)
|
AÑO 1894 "INGLESAS" Locomotoras 11 al 15
Poco antes de la inauguración llegaron también cinco elegantes locomotoras inglesas tipo 131T para trenes de viajeros construidas por Sharp&Stewart en 1894. Fueron las 11 a 15 y recibieron nombres de pueblos de la línea -Matallana, Sabero, Valderrueda, Guardo y Cervera-. Su potencia era sólo de 375 CV pero resultaron unas máquinas muy fiables. Finalmente acabaron trabajando en los ramales mineros.
Locomotora 12 "Sabero"
La 13 "Valderrueda" fotografiada en cabeza de un corto en Sotoscueva en 1960 (John Carter)
La 13 apartada en el edificio de Vía y Obras en Valmaseda
Frontal de la 13. Estación de Bilbao-Concordia en 1960 (colección César Mohedas); Maquinista Txutxi Dimas
Trabajadores Talleres en la Inglesa Nº 14 "Guardo"
La 14 "Guardo" haciendo aguada en Irauregui en 1960 (colección César Mohedas)
1898-1901 "AMERICANAS" Locomotoras 41 a 54
Años después, entre 1898 y 1900, ante la relativa poca potencia de muchas de sus locomotoras para las cargas arrastradas -algo que llevó a la empresa a grandes dificultades- y también a un importante aumento del tráfico se adquirieron a la factoría norteamericana Baldwin Locomotive Works, 14 locomotoras del tipo 140, de cuatro ejes, en dos lotes distintos: uno de siete en 1898 y otro de ocho en 1901. Aunque la empresa no era muy partidaria de este material se decidió por él teniendo en cuenta el brevísimo plazo de entrega de sesenta días. Su potencia era de 575 CV y recibieron la numeración 41 a 54 y en este caso también recibieron nombres de poblaciones del recorrido: Mena, Montija, Sotoscueva, Valdeporres, Campóo, Val de Olea, Bilbao, La Robla, Zorroza, Montes Claros, Cistierna, Prado, Valmaseda y La Ercina.
Esta serie de locomotoras fue el primer material con ténder remolcado en el parque de la Compañía.
Locomotora 50 "Montes Claros" hacia 1910
Otra foto de la Locomotora 50
La 53 "Valmaseda" en 1960. El estilo "baldwin es inconfundible (M. Gurgui)
La 48 "Zorroza" plaqueando en Cistierna en 1962 (L. G. Marshall)
1917 "AMERICANAS" Locomotoras 55 y 56
Varios años después, en 1917, dadas las dificultades de suministro por parte de la industria ferroviaria europea, se volvieron a adquirir a Baldwin otras dos locomotoras más de este tipo, aunque ya con cambio de marcha por palanca en vez de husillo. Fueron las 55 y 56 y recibieron nombres de personajes ligados a la empresa: Luis de Salazar y V. Zabalinchaurreta. Conocidas todas ellas por "las americanas" se hicieron cargo del grueso del tráfico de mercancías y Permanecieron en servicio hasta la llegada de las diesel a principios de los sesenta. Con este parque y la solitaria nº 60 de la American Locomotive Cº , con el nombre de Cirilo Mª de Ustara, se presta servicio hasta los años 20.
La 60 por La Vecilla haciendo un corto tren de viajeros entre Guardo y León en 1962 (L. G. Marshall); Maquinista Enedino Llamazares.
1921 "SETENTAS" Locomotoras 71 y 72
Pocos años después, en 1921, y conocida la experiencia de los Ferrocarriles Vascongados, la empresa optó por el sistema "Engerth" para dos nuevas locomotoras. Construidas por Krauss eran del tipo 040 a diferencia de las de Vascongados, que eran 130. Llevaban ya recalentador de vapor y años más tarde se las dotó también de precalentador. Llegaron en 1921 y recibieron los números 71 y 72. Se conocieron popularmente como "las vascas", con los nombres C de Iturrizar y E. de la Gándara y fueron dedicadas a trenes de mercancías hasta su retirada y desguace en Valmaseda en 1968.
La "vasca" 71 (AHF/MFM. Autor Gustavo Reder)
1923-1926 "SUIZAS" Locomotoras 109 a 111
Cuando a principios de los años veinte los Ferrocarriles Réticos electrificaron sus líneas quedaron excedentes varias locomotoras de vapor de tipo 140 construidas por Swiis Loc. Cº Winterthur a partir de 1904. Probablemente fue Hulleras de Sabero la empresa que adquirió tres de ellas, las numeradas como 109 a 111, que pasaron muy pronto a La Robla en régimen de cesión. Entre 1923 y 1926 fueron definitivamente adquiridas manteniendo su misma numeración de origen y recibiendo nombres de personajes ligados a la empresa: José Ignacio Ustara, J. Mª San Martín y V. Garay
También probablemente la 109 "J. Ignacio Ustara" en 1960 y con algunas reformas respecto a la imagen anterior (John Carter)
Posible Maquinista Pedro Mena
|
1923 "LINKES O ALEMANAS" Locomotoras 16 al 20
Depósito de Valmaseda presentación locomotoras 16 a 19
En 1923 se inauguró el Ferrocarril Estratégico de León a Matallana construido para unir la capital con la gran línea de La Robla. Era propiedad de la sociedad Industria y Ferrocarriles (IF) muy vinculada a la Compañía de La Robla. Para su explotación se adquirieron cinco locomotoras tipo 131T a la factoría Linke-Hoffman. De forma inmediata pasaron a trabajar en la línea principal sustituyendo a las inglesas Sharp 11 al 15 en cabeza de los trenes de largo recorrido. Fueron las IF 16 a 20 y también recibieron nombres de personajes relacionados: A. de Gandarias, A. Ustara, C. de Vildósola, P. Ortíz Arana y Juan C. Calvo. Se mantuvieron operativas hasta casi los años setenta si bien sufriendo algunas reformas para evitar una cierta tendencia al vuelco...o a "echarse".
La 19 "Pedro Ortiz Arana" en Valmaseda
La 20 "Juan C. Calvo" saliendo de Valmaseda en 1961 (Trevor Rowe)
Otra imagen de la 20 en Valmaseda año 1961, pero fotografiada en este caso por Harald Navé
La alemana IF 19 "P. Ortíz Arana" junto a la inglesa FR 11 "Matallana" en Iraúregui en marzo de 1959 (AHF/MFM. Autor Karl Wyrsch)
La IF 17 "A. Ustara"
1929-1931 "GARRATS" Locomotoras 80 a 83
Impresionante locomotora «Garrat» adquirida en 1929. Fotografía de Xavier Santamaría
A finales de los años veinte La Robla decidió apostar por el sistema de las gigantescas articuladas "Garrat" para el arrastre de sus trenes de mercancías más pesados, sobre todo en trayectos tan complejos como el de Valmaseda a Cistierna; ello permitiría suprimir varias dobles tracciones y la mejora de la circulación en la línea evitando el retorno de máquinas aisladas. De este modo en 1929 puso en operación dos locomotoras de configuración 131+131 procedentes de la factoría alemana Hanomag que recibieron los números 80 y 81, con los nombres V. de Echevarria y J.J. Ampuero. Sus excelentes resultados animaron a la empresa a encargar dos similares a Babcock&Wilcox que las construyó con los planos de Hanomag y que se pusieron en circulación en 1931 con los números 82 y 83 y bautizadas como E. Borda y J. Mª Basterra Ortíz. Su mayor complejidad mecánica, su elevado consumo y la dificultad para ser alimentadas por un único fogonero llevaron a su retirada a mediados de los sesenta.


Otra vez la 80. Archivo del Museo Vasco del Ferrocarril
La 80 en Valmaseda
Otra vista de la 81 "Jose J. de Ampuero" en Valmaseda en 1956 (L. G. Marshall)
Locomotora 82 "Enrique de Borda"
1942 "LAS SEVILLANAS" Locomotoras 120 y 121
Tras la Guerra Civil , La Robla se nutre en el mercado de segunda mano
Foto Serafín Benitez| Foto de fábrica de una de las dos locomotoras tipo 140T adquiridas para el Ferrocarril de Peña del Hierro a Minas del Castillo. Fueron en principio arrendadas por La Robla a principios de los años cuarenta y posteriormente adquirida una de ellas por la compañía y transformada en 141T. |
La gran necesidad de material de tracción llevó a La Robla a establecer contacto en 1941 con la sociedad Minas de Cala. De ahí surgió el arriendo de dos locomotoras Krauss tipo 140T, construidas en 1913, que habían trabajado generalmente en el ramal de esa compañía entre las minas de la Peña del Hierro y el empalme del Ronquillo. Entraron en servicio en 1942 y fueron conocidas como "las sevillanas". Una de ellas fue devuelta en 1949 mientras que la otra fue definitivamente adquirida en 1951. Numerada como 120, y ya propiedad de la compañía, esta locomotora fue reformada añadiéndola un bisel trasero y transformándola en tipo 141T. Destinada a los servicios de mercancías debió ser desguazada como mucho en los primeros años sesenta. De la otra locomotora hay informaciones poco contrastadas.
1942 y 1953 "NOVENTAS O SKODAS" Locomotoras 90 a 93
También en 1942 entraron en servicio tres locomotoras Skoda tipo 141T adquiridas de segunda mano a una compañía minera portuguesa. Eran unas máquinas de gran porte, de construcción checoslovaca, con una potencia de 1000 CV y un importante esfuerzo de tracción de 12875 kg. Recibieron los números 90 a 92 y fueron conocidas como "las noventa" con los nombres P. Callam, J. Escudero y V. Tapia.
Fueron las mejores y más valoradas locomotoras de La Robla. Prueba de ello es que con el importante lote de repuestos que también se recibió, Babcock&Wilcox logró construir otra similar en 1953 (otras fuentes dicen 1951): fue la 93 bautizada Joaquín de Eulate. Al parecer en 1970 todavía estaban en disposición de circular siendo probablemente las últimas en ser desguazadas.
1943 y 1944 "SIERRA MENERAS O CARLOTAS" Locomotoras 201,202,207 y 216
En su continúa búsqueda de material de tracción, La Robla también entró en contacto con la compañía Sierra Menera a la que arrendó cuatro grandes locomotoras del tipo 240 fabricadas por North British en 1906, 1907 y 1913. Antes de ponerlas en servicio, lo que ocurrió entre 1943 y 1944, fueron sometidas a una gran reparación en Euskalduna. Es curioso el trasiego de numeración y de nombres entre ellas. Si en Sierra Menera eran las 1, 2, 7 y 16 en La Robla se les añadió un "20" delantero para evitar errores pasando a ser las 201, 202, 207 y 216. Y si los nombres originales eran "Bárbara", "Carlota", "Isabel" y "Antonio", en La Robla las mismas locomotoras pasaron a ser "Isabel", "Bárbara", "Antonio" y "Carlota". Finalmente todas fueron conocidas como "las carlotas". Prestaron servicio desde 1943 a 1949,fecha esta última en que fueron devueltas a Sierra Menera, recuperaron los números y nombres originales. Fueron unas locomotoras que con un esfuerzo de tracción de 10070 kg dieron un buen servicio.
Conocidas como "Serra meneras" o más comúnmente como "Carlotas", mote derivado de la generalización del nombre de una de ellas. Además de estas series, hubo otras en régimen de arriendo y después devueltas; entre las que destacan las cuatro "carlotas" traídas del FC de Sierra Menera que servirán en la línea durante la posguerra, desde 1944 a 1949. En definitiva un gran parque realmente único que fue relevado finalmente por el Diesel de manera definitiva en 1970.
La serie de siete magníficas "suizas" de La Robla fue adquirida en varios lotes, todos ellos de segunda mano a los FC Réticos. El primero, de tres unidades llega en 1920, y el resto entre 1949 y1952; conservaron su numeración original (nº 102,104,105,106 y109 a 111).
1948-1950-1951 y 1952 LAS SUIZAS "LAS SIETE MAGNIFICICAS" Locomotoras 102,104,105 y106
Y siguiendo con la constante búsqueda de locomotoras, en 1943 La Robla contactó de nuevo con los Ferrocarriles Réticos a los que, como se indicaba en la entrada anterior, había adquirido tres locomotoras Winterthur tipo 140 en los años 1923, 1924 y 1926 que fueron las 109 a 111. Como aún disponían de algunas otras locomotoras del mismo tipo se adquirieron tres máquinas más que mantuvieron -al igual que las anteriores de los años veinte- la misma numeración. Los trámites de importación fueron muy laboriosos de modo que la primera de ellas, la 102 "C. de Urien", no entró en servicio hasta 1948. En 1950 lo hizo la 104 " J. de Aresti", en 1951 la 105 "Guillermo Barandiarán" y en 1952 la 106 "M. Oráa". Fueron también de las últimas locomotoras en ser desguazadas.
Valmaseda mayo 946 bendición de una Suiza probablemente la 102 "C. de Urien"
Junto con las tres adquiridas en los años veinte (109 a 111), se las conocía como "Las Siete Magníficas".
Máquina "J de Aresti"
Otra foto de la 106 "M. Oráa"
1949 y 1953 Locomotoras 130,131 y132
En 1949 La Robla volvió a tomar en arriendo otras tres locomotoras Borsig tipo 131T a la sociedad Minas de Cala sustituyendo a una de las anteriores -120 y, quizás, 121- arrendadas a esta misma compañía. Muy pronto, en 1952, se adquirieron dos de ellas, las 131 y 132 mientras que la 130, en peor estado, lo fue en 1954 tras su casi reconstrucción por Euskalduna. Ésta sufrió una profunda reforma para ser dedicada al arrastre de trenes de viajeros aunque posteriormente pasó a los de mercancías. En cualquier caso hay cierta controversia sobre la trayectoria real de esta locomotora porque en algunas publicaciones figura como alquilada en 1946 por Minas de Cala al ferrocarril Madrid-Aragón donde, al parecer, todavía estaba en 1966. En cualquier caso, fueran dos o fueran tres, eran locomotoras poco apropiadas para los pesados trenes de la línea por lo que su desguace fue relativamente temprano. Como curiosidad puede añadirse que aunque sus números oficiales en La Robla eran los 131 y 132, mientras duró el arriendo circularon con su numeración original de Minas de Cala, 309 y 310.

1958 "LAS EUSKADI" Locomotoras 151 a 153
En 1958 entran en servicio las tres "Euskadi" (151 a 153), que proceden de FFCC Vascongados. La Robla adquirió tres locomotoras Krauss-Engerth 130+2T entrando en servicio tras su reparación en 1958. Eran las 50 "Euskadi", 51 "Zuria" y 52 "Monte Gorbea" y en La Robla pasaron a ser las 152, 151 y 153. Denominadas también "las vascas" fueron destinadas a trenes de viajeros y posteriormente algunos de mercancías. La llegada por aquellos años de las primeras diésel hizo que muy pronto fueran revendidas al Ponferrada a Villablino.
Locomotora "Monte Gorbea"
1958 "TUNECINAS o LAS PACIFICS" Locomotoras 181 a 185
También en 1958 llegan las famosas cinco "tunecinas" (nº 181 a 185), únicas "pacific" de los ferrocarriles españoles de vía estrecha, que fueron destinadas a la mejora del servicio de viajeros.
Según bastantes de los expertos que han analizado el parque motor vapor de la vía estrecha española, esta serie de locomotoras conocidas como las Tunecinas entre los ferroviarios y las Pacifics entre los aficionados, constituye el grupo de máquinas de más bella línea de las que circularon por nuestra vía métrica.
Bendiciendo las Tunecinas en Valmaseda
Estas fueron las últimas locomotoras adquiridas por la compañía. cinco Pacific 231 construidas por la Sociedad Alsaciana en 1914 y 1928 para los Ferrocarriles de Túnez; de ahí el sobrenombre de "tunecinas" por el que fueron conocidas. La compra se llevó a cabo en 1957 y entraron en servicio en 1958 en trenes de largo recorrido. Estas "Pacific", las 181 a 185, titulares del mítico "correo" mientras tuvo tracción vapor, inconfundibles entre otras cosas, por sus grandes ruedas -para lo normal en líneas de ancho métrico-, sus aparatosas pantallas levantahumos y su decoración en verde, marcaron la imagen de los últimos tiempos de la tracción vapor en La Robla.
Tunecina 185
1964 COMIENZA LA ERA DIESEL
1959 ALTSHOM 1030 a 1032 y CREUSOT 1153 a 1156
A partir de 1955, la aparición de la serie 1000 (Alsthom), supuso el comienzo de la dieselización del Hullero, o lo que es lo mismo, la inevitable sustitución, en aras de la eficiencia, de las entrañables «vaporosas» por anodinas máquinas de gas-oil.
En el marco de la Ley de apoyo a los Ferrocarriles de Vía Estrecha de 1953, la Compañía de La Robla había llevado a cabo estudios para una dieselización progresiva de la tracción que debió concretarse en una petición elevada hacia 1955 a la Dirección General de Ferrocarriles. De este modo en 1956 se asignaron a la compañía tres locomotoras Alsthom B-B de 825 CV -las MOP 1030 a 1032- y cuatro Schneider-Creusot de 675 HP de 650 CV, conocidas como "las francesas" o "las Creusot" aunque muchos aficionados las apelan "Navales" -las 1153 a 1156- todas ellas diésel-eléctricas. Su entrega se confirmó en noviembre de 1957 si bien su entrada real en servicio tuvo lugar en 1959. El importe de las siete máquinas ascendería a 33.195.000 pesetas.
Las tres Alsthom asignadas a La Robla pertenecían al grupo de las construidas bajo licencia por Babcock&Wilcox y General Eléctrica Española. Fueron destinadas al depósito de Balmaseda remolcando todo tipo de trenes y vistiendo en principio una librea "verde Estado" cambiada por la Robla a azul.
Años después, parece que hacia 1965 o 1966, pasaron a depender del depósito bilbaíno de La Casilla ya que por encargo de FEVE, las compañías del Cantábrico y de La Robla debieron hacerse cargo de forma mancomunada de la gestión del Santander-Bilbao. Como para entonces La Robla tenía resuelta su tracción con otras locomotoras, las Alsthom pasaron a ocuparse total o parcialmente de servicios en la línea citada.
Ese mismo año llegaron también cuatro locomotoras Creusot, las 1153 a 1156. A ellas se unió en 1961 la 1160 que venía del ferrocarril asturiano de Carreño. Todas ellas se asignaron al depósito de Balmaseda y recibieron librea verde con franja amarilla acabando en pico en los frontales. Se hicieron cargo de trenes de viajeros y de mercancías, pero no eran muy queridas ya que se quedaban cortas de potencia y además, debido quizás a un centro de gravedad relativamente alto, tenían tendencia a descarrilar o, como decían los ferroviarios, a "tumbarse".
De este modo, la llegada de las GECo en 1965 las desplazó de los trenes de viajeros. Al integrarse en FEVE, las Creusot siguieron haciendo prácticamente sus mismos recorridos pero asignadas al depósito de La Casilla al tiempo que iban cambiando su librea a la azul y blanca. Fueron desguazadas en la segunda mitad de los años ochenta.
1965 LAS GECo 5001 a 510
Las citadas GECo tuvieron su origen a primeros años 60 cuando La Robla decidió adquirir un grupo de locomotoras diésel que permitiera la supresión definitiva de las actividades de las de vapor en los servicios de línea, dado que locomotoras tales como las Alsthom y las Creusot se quedaban cortas de potencia. Se optó por el mercado norteamericano en el que General Electric Company (GECo) ofrecía máquinas de más potencia en vía métrica (en concreto el modelo U-10B) y bien experimentadas. De este modo, en octubre de 1964, se cursó a la citada empresa un pedido de diez locomotoras de ese modelo. Las seis primeras máquinas llegaron en diciembre de ese mismo año y las cuatro siguientes en marzo de 1965. Respondieron pronto a las expectativas creadas y pronto relegaron al vapor al tráfico de los ramales mineros. Los maquinistas valoraron mucho la comodidad y fiabilidad de "los amarillos". "Amarillos" y no "amarillas", al menos en un principio, debido quizás a su estética más de tipo "tractor" -como los 1300- que a las locomotoras de línea de las series 1000 o 1100.
Máquina GECo junto a una Crousot en Valmaseda
"Los amarillos", que pronto fueron "las amarillas" o "las americanas" y también "las geco", fueron numeradas como 501 a 510. Cuando el Ferrocarril de La Robla fue absorbido por FEVE en 1972, se renumeraron como 1501 a 1510 y se les concedió el honor de mantener su librea en lugar de asumir la unificada de FEVE.
1966 y1967 TRACTORES DE MANIOBRAS 201 A 208
Por otra parte, también a principios de los sesenta, se puso en marcha otro plan para dotar a las compañías de vía estrecha de nuevo material con el objetivo básico de suprimir la tracción vapor tanto en servicios de viajeros como de maniobras. Oficializado en 1964, su financiación procedía del Banco de Crédito a la Construcción. La todavía EFE (muy pronto se convertiría en FEVE) coordinó las necesidades y requerimientos de las diferentes compañías. De este modo pudo conseguirse una unificación en los pedidos con las consiguientes ventajas técnicas y económicas. Fueron tres los lotes de vehículos adquiridos: nuevas locomotoras Alsthom de 925 CV (serie 1050), automotores MAN de la serie 2300, y los tractores de transmisión hidráulica para maniobras de la casa Yorkshire fabricados bajo licencia por la Sociedad Española de Construcción Naval (SECN). De los 29 tractores adquiridos, ocho fueron para La Robla y se distinguieron por ser algo más pesados y voluminosos que el resto al estar dotados de turbocompresor. Recibieron las matrículas 201 a 208. Los cinco primeros entraron en servicio en 1966, y a principios de 1967 los tres restantes. Su librea original fue en granate con una franja negra.
Robla los situó en León, La Robla, Cistierna, Guardo, Mataporquera, Balmaseda, La Casilla y Luchana. Fueron sometidos a un duro trabajo ya que, además de sus servicios de maniobras que era su finalidad básica, se encargaron también de algunos trenes cortos en ramales y dobles tracciones en algunos trayectos.

BIBLIOGRAFÍA
ORÍGENES DE LA INDUSTRIALIZACIÓN EN VIZCAYA. APROXIMACIÓN AL MARCO JURÍDICO LIBERAL, 1868-1900 Mariano Monge Juarez Universidad de Alicante, España monge.juarez@ua.es https://orcid.org/0000-0002-5832-1638
EL FERROCARRIL DE LA ROBLA Javier Fernández López y Carmelo Zaita (1987): El Ferrocarril de La Robla. Fundación de los Ferrocarriles Españoles (obra de referencia)
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.docutren.com/historiaferroviaria/Alicante1998/pdf/28.pdf LOS FUNDADORES DEL FERROCARRIL HULLERO DE LA ROBLA A VALMASEDA S. A. PEDRO FERNANDEZ DIAZ-SARABIA
Los primeros concursos de pucheras (1971-1972) https://editorialharresi.com/los-primeros-concursos-de-pucheras-1971-1972/ Editorial Arresi
Cien Años del Hullero FERROCARRIL DE LA ROBLA 1894-1994 -Dirección de Comunicación FEVE 1994.
El ferrocarril de La Robla (1894-1972): semblanza del hullero - Submitted by vacarizu on Mié, 13/06/2012 - 15:15 José Ramón Suárez
Los Ferrocarriles en Euskadi 1855-1936 Angel Ormaechea -Ferrocarriles Vascos 1986
La putxera encartada y el ferrocarril de La Robla -Ricardo Santamaría y Marta Zaldivar. 2004
LOS FUNDADORES DEL FERROCARRIL HULLERO DE LA ROBLA A VALMASEDA S. A. PEDRO FERNANDEZ DIAZ-SARABIA
EL FERROCARRIL HULLERO DE LA ROBLA A BALMASEDA 1890-1972 - Junta de Castilla y León, 2003.CRÓNICAS DE LA VÍA ESTRECHA (CVIII): DE LA ROBLA A BILBAO: EL LARGO CAMINO DEL "HULLERO" (I): DE LOS INICIOS A 1936
Historias del tren EL FERROCARRIL DE SANTANDER A BILBAO CUMPLE 125 AÑOS (I) https://historiastren.blogspot.com/2021/07/el-ferrocarril-de-santander-bilbao.html
http://mundo-ferroviario.es/index.php/historia/54668-cronicas-de-la-via-estrecha-cviii-de-la-robla-a-bilbao-el-largo-camino-del-hullero-i-de-los-inicios-a-1936
EL FERROCARRIL DE LA ROBLA LLEGA A LEÓN (I) www.mundo-ferroviario.es
BALMASEDA Una historia local -Diputación Foral de Bizkaia; Departamento de Cultura.
BALMASEDA S. XVI-XIX Una illa vizcaína en el Antiguo Régimen Julia Gómez Prieto.
El Transcantábrico Viaje en el Hullero -Juan Pedro Aparicio FEVE
Gaceta de los Caminos de Hierro de España y Portugal. Nº 10. 30 de junio de 1899.
https://ileon.eldiario.es/actualidad/feve-anos-primer-tren-recorrio-linea-ancho-metrico-larga-europa_1_9507276.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Altos_Hornos_de_Vizcaya
https://es.wikipedia.org/wiki/Ferrocarril_de_La_Robla10.4.- Todo sobre Railes
Texto de José Manuel Azcona, Doctor en Historia, en el libro » Balmaseda. Una historia local«. VV.AA. D.F.B. Departamento de Cultura. Bilbao 1991 pp. 97-108
https://ileon.eldiario.es/actualidad/ferrocarril-la-robla-a-bilbao-cumple-125-anos-estacion-vasca-valmaseda-ferrocarriles-feve-ancho-metrico-carbon_1_9459187.html
Historias del tren EL FERROCARRIL DE LA ROBLA CUMPLE 125 (XVI) 18/12/2017Historias del tren lunes, 22 de octubre de 2012 OLLAS Y PUTXERAS FERROVIARIAS
10.4.- Todo sobre Railes Texto de José Manuel Azcona, Doctor en Historia, en el libro » Balmaseda. Una historia local«. VV.AA. D.F.B. Departamento de Cultura. Bilbao 1991 pp. 97-108
https://vacarizu.es/drupal/articulo/el-ferrocarril-de-la-robla-1894-1972-semblanza-del-hullero
https://grijalvo.com/wordpress/2015/06/04/dc-julio-garcia-garcia-historia-de-la-olla-ferroviaria/
https://ezagutubarakaldo.net/el-ferrocarril-de-la-robla-parte-primera/ pag. web sobre Baracaldo
https://ezagutubarakaldo.net/el-ferrocarril-de-la-robla-segunda-parte/ pag. web sobre BaracaldoEl ferrocarril de La Robla (1894-1972): semblanza del hullero- José Ramón Suárez
https://ollasferroviariascantabria.com/historia-de-las-ollas-ferroviarias/?srsltid=AfmBOooaE_-gsOCjMMYylhsfvRJgc-OqDeThz4qC5Afs65FgIXtYKGwN
https://www.7canibales.com/despensa/olla-ferroviarios/
https://www.spanishrailway.com/3499/ Juan Peris Torner



.jpg)












 La mayoría defiende que esta puchera u Olla Ferroviaria de vapor se inventó en los Ferrocarriles de La Robla. Para otros es difícil de determinar su origen por la existencia de algunas piezas antiguas en diversos museos del ferrocarril como los de Águilas, Azpeitia (que, según refleja su placa original, fue propiedad de un maquinista de la Compañía del Norte, el vallisoletano Graciliano Díez) o los de Entroncamento y Macinhata do Vouga en Portugal, donde el visitante puede encontrar "ollas" utilizadas por los ferroviarios del país vecino. Defienden que las piezas existentes evidencian que también se había ideado un artilugio que aprovechaba el vapor de la máquina para calentar o guisar el menú. Los portugueses lo llamaban "panela de pressãoy", los españoles "olla de vapor", pero era prácticamente el mismo invento: una carcasa de metal con una espita que se conectaba directamente al circuito de la locomotora. Dentro se encajaba un puchero en el que se iba cocinando la pitanza mientras el tren seguía viaje.
La mayoría defiende que esta puchera u Olla Ferroviaria de vapor se inventó en los Ferrocarriles de La Robla. Para otros es difícil de determinar su origen por la existencia de algunas piezas antiguas en diversos museos del ferrocarril como los de Águilas, Azpeitia (que, según refleja su placa original, fue propiedad de un maquinista de la Compañía del Norte, el vallisoletano Graciliano Díez) o los de Entroncamento y Macinhata do Vouga en Portugal, donde el visitante puede encontrar "ollas" utilizadas por los ferroviarios del país vecino. Defienden que las piezas existentes evidencian que también se había ideado un artilugio que aprovechaba el vapor de la máquina para calentar o guisar el menú. Los portugueses lo llamaban "panela de pressãoy", los españoles "olla de vapor", pero era prácticamente el mismo invento: una carcasa de metal con una espita que se conectaba directamente al circuito de la locomotora. Dentro se encajaba un puchero en el que se iba cocinando la pitanza mientras el tren seguía viaje.











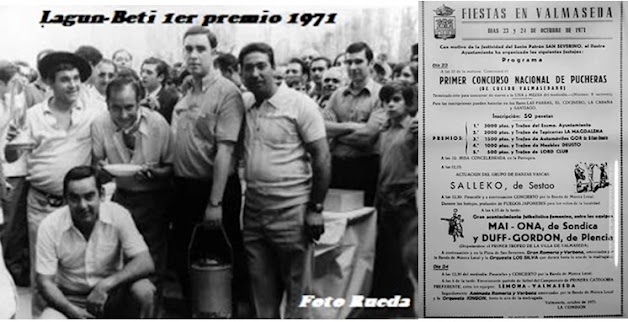






.jpg)